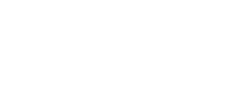“El Consejo de la Magistratura de la Nación fracasó: su creación fue un error”
por ACIJ
El periodista y columnista Carlos Pagni se refirió ampliamente a la necesidad de abrir la Justicia en una entrevista virtual motivada por la presentación de una guía periodística para cubrir los Tribunales Federales que elaboró la Red Federal de Periodismo Judicial con el respaldo de FOPEA y de ACIJ.
“Abrir la Justicia” es el nombre de la guía que elaboró la Red Federal de Periodismo Judicial impulsada por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) -entidad editora de JusTA-. Este instrumento procura allanar la cobertura periodística de los Tribunales Federales del país. Durante la presentación oficial del trabajo, el periodista y columnista Carlos Pagni se refirió a los desafíos y complejidades que presenta la tarea de, precisamente, abrir la Justicia. Esto ocurrió en una entrevista pública virtual a cargo de Alicia Miller, periodista de investigación y directiva de FOPEA. El diálogo -ligeramente editado a los fines de esta publicación- toca diferentes aristas del reto desde por qué el fenómeno de la corrupción obliga a los periodistas argentinos a saber derecho procesal hasta un análisis del resultado de la reforma constitucional de 1994. Al respecto, Pagni dijo: “el Consejo de la Magistratura de la Nación fracasó. Su creación fue un error”.
Alicia Miller (AM): -A pesar de los esfuerzos que se han hecho de parte del periodismo y del Poder Judicial, existe todavía en la magistratura una tendencia hacia las puertas cerradas y el silencio. Impartir justicia es complejo, pero los periodistas tenemos derecho a contar lo que pasa. ¿Cómo se compatibilizan estas posiciones?
Carlos Pagni (CP): -Para contestar esta pregunta hay que remitirse a un proceso más general, que no tiene solamente que ver con la Justicia, sino con las distintas dimensiones del fenómeno de la corrupción que afecta a la Argentina y a otros países de América Latina. La corrupción en estos lugares es muy preocupante porque supone la instalación de mafias, la vigencia de circuitos de lavado de dinero que favorecen otro tipo de fenómenos como, por ejemplo, el narcotráfico. Es decir, hay todo un dispositivo que se ha ido formando a lo largo del tiempo alrededor de la corrupción y eso le ha dado a la Justicia un lugar en la política que a mi juicio plantea muchísimas complicaciones y disfunciones muy grandes que amenazan al sistema. Creo que estamos hoy en presencia de uno de esos problemas. Alguien que es un candidato que puede competir en las elecciones y que tiene una representación muy considerable sobre todo en un arco político tan fragmentado, que es Cristina Kirchner, podría quedar fuera de carrera por la penalización de su conducta que, obviamente, para la gente que está preocupada por las cuestiones de transparencia y por la administración recta de los recursos públicos, es algo que corresponde. Pero aún esa sanción que corresponde genera un problema enorme en el sistema electoral. Es lo mismo que pasó con Lula en Brasil. Lo que estoy diciendo es cómo hay una secuencia que va de la corrupción a la judicialización de la política, eventualmente a la politización de la justicia, y, finalmente, a un problema de la competencia electoral si es que las sanciones terminan afectado a personas muy representativas, con independencia de la calidad moral y penal de esas personas. Este es un problema tan importante que ha obligado al periodismo a narrarlo hasta el punto de que hoy es imposible hacer periodismo político en la Argentina sin nociones de derecho procesal. ¿Qué es un recurso extraordinario? ¿Qué es un recurso de queja ante la Corte? Si la política argentina fuera más transparente, los periodistas no tendríamos necesidad de saber esta clase de cosas. Entonces, el periodismo también se judicializa porque en los Tribunales está pasando parte de la política, en lo que hace a la habilitación de los funcionarios públicos, a la vida de las mafias y a consecuencias fenomenales de la corrupción que afectan a los más pobres, como el clientelismo y la inseguridad en los lugares donde la vida no vale nada. Todo eso hace que la Justicia cobre un papel desproporcionado en la vida pública.
AM: -En ese esquema que bien describes, Carlos, los periodistas somos parte de un esquema de medios que muchas veces también se politiza, del mismo modo que la Justicia lo hace. En el buen sentido, somos actores políticos. ¿No te parece que los medios y periodistas deberíamos ser conscientes de ello?
CP: -Somos actores políticos en el buen sentido y en el mal sentido, depende el caso. Pero en el periodismo vemos un nivel de inspiración facciosa que mueve a este actor a otro lugar del tablero. Pero sí, sin duda los medios siempre son un actor político y eso es inevitable. El problema es cuando ejercen un papel militante, que implica evaluar los fenómenos de manera distinta según quién es el actor del fenómeno en el campo político. Si yo evalúo la conducta moral de Cristina con categorías distintas de las que uso para evaluar la conducta moral de (Mauricio) Macri, y tengo predicciones en uno u otro caso, dejo de ejercer un rol político y me transformo en militante. Hay otra dimensión que tiene que ver con medios y periodistas que juegan un papel con los espacios corruptos de la Justicia. Es muy difícil que un juez pueda extorsionar sin la complicidad de un periodista o de un medio que deja trascender la información por la cual él después va a perseguir a alguien.
AM:-También es cierto que muchas de las causas judiciales más resonantes de la Argentina han derivado de investigaciones periodísticas. Por otro lado, en los medios asistimos a muchísima opinión que no procede de los hechos, sino de las propias convicciones de quienes opinan. En este esquema, ¿a quién le importa la verdad hoy? ¿Todo es opinable?
CP: -Es una gran pregunta. Estamos en una cultura política donde hay una exaltación inquietante de la emoción, de los sentimientos, de la agresividad y del odio que prescinden de la verdad. Se puede convivir tranquilamente con la mentira si uno está muy emocionado o fanatizado con algo. Este problema de la verdad está ligado también con el dogmatismo y la radicalización de las opiniones. El fanatismo es una expresión del intelecto humano que carece de sentido crítico y no hay posibilidad de la verdad sin sentido crítico. Probablemente no haya verdad sin interlocución o sin diálogo. La verdad es algo que está “entre” no “en”: supone intercambios de opiniones y de puntos de vistas. En grandes franjas de la política hay un rechazo hacia esta búsqueda colectiva y no por error, sino por propósito. Esto afecta a la democracia tal cual la entendemos y también al periodismo porque esta actividad nació con un mandato histórico emanado de la cultura que pretende la limitación del poder. El periodismo es hijo de la ilustración, del iluminismo, del constitucionalismo y del liberalismo político. En pocas palabras, nace con las constituciones, es decir, todos dispositivos que tienden a limitar el poder del que manda. ¿Cómo? En el caso del periodismo, sirviendo como órgano para la opinión pública y el intercambio de mensajes. Nuestra función es incentivar el sentido crítico para que los ciudadanos puedan defenderse del poder, entenderlo y ser autónomos. Es decir, iluminar. Ahora, por distintas razones, ese mandato se ha vuelto controvertido en parte porque los medios ingresaron a la industria del entretenimiento. Entender no es iluminar: a veces puede ser embotar, adormecer y obnubilar. Esto se ve en el periodismo inserto en la cultura audiovisual, sobre todo en la televisión. Si vamos un paso más allá para pensar en las redes y en este ambiente emocional en el que se tramitan los discursos públicos, este avance del espíritu faccioso que impide el diálogo, veremos una moralización de la discusión. El dogmático advierte que lo que él cree es tan evidente que sólo puede imaginar que alguien no lo crea por una perversidad moral. Entonces, la pérdida del sentido crítico, del ejercicio de la crítica, en la sociedad está asociada a las formas de democracia que tenemos ahora y favorece las desviaciones de las que estamos hablando. A esto se suma un fenómeno que en la Argentina lamentablemente se extiende cada vez más y es la crisis de la educación. La democracia supone una capacidad de entender mensajes. Si yo no entiendo los mensajes, donde el periodismo tiene un rol, no hay forma de hacer una democracia.
AM: -De algún modo cada vez se vuelve más difícil para los periodistas esgrimir el argumento de que somos un elemento necesario en el sistema republicano; de que formamos parte de un control difuso de los poderes públicos y privados, y de que por eso la Constitución y los tratados internacionales nos protegen. ¿Vamos hacia una posdemocracia? ¿Podrán los youtubers e influencers reemplazar a los periodistas como agentes de la comunicación social?
CP: -La importancia del periodismo, los fueros que tenemos los periodistas y los privilegios que nos da la ley existen porque lo que pretende el sistema es garantizar la transparencia informativa para el bien de la sociedad. Entonces, lo que hay que preservar no es el rol del periodismo ni la necesidad del periodista, sino una forma mejor de que la sociedad se informe con transparencia. A mí no se me ocurre que haya una forma mejor, o por lo menos hasta ahora no ha aparecido, que no sea la competencia entre medios, y la sujeción de estos y de los periodistas a determinadas pautas de calidad en el trabajo. Competencia, pluralidad y profesionalismo. No se me ocurre que haya una forma mejor y distinta de garantizar a la sociedad que esté bien informada para que pueda decidir lo que le conviene en los mercados a los que asista, ya sea electorales o de otros bienes. Las redes sociales tienen un papel importantísimo porque democratizan la creación y emisión de contenidos, pero eso no es necesariamente periodismo. Periodismo es más que eso, más que emitir un mensaje. Se supone que en el periodismo hay una exigencia de profesionalidad que está puesta al servicio de que la ciudadanía pueda ser tal. Y esa calidad no creo que se haya reemplazado. La desaparición de este tipo de periodismo denota que vamos hacia un sistema distinto, seguramente más autoritario.
AM: -El presidente Javier Milei prácticamente desayuna cada mañana insultando a algún periodista o a varios, o reposteando varios mensajes insultantes. Usted mismo ha sido objeto de algunas de estas agresiones, aunque, por lo visto, no tiene el hábito de responder. ¿Cómo lidiar con esto desde el periodismo sin caer en una defensa corporativa ni establecer un tribunal de conducta?
CP: -El periodismo sólo merece ser defendido en el ámbito de la defensa de una transparencia informativa que beneficia a la sociedad. Si ese es el criterio, no hay una defensa corporativa, sino la defensa del derecho a la información inherente a la condición de la ciudadanía que se ejercita a partir del periodismo profesional y de la pluralidad de voces. Los ataques del poder a la prensa son tan viejos como el poder mismo. En los últimos 300 o 400 años, la civilización occidental imaginó dos instituciones para limitar el poder: la prensa crítica y la Justicia independiente. Por ende son dos instituciones molestas. Todo proyecto de poder expansivo y autoritario lo primero que quiere poner en cuestión y deslegitimar es la Justicia y la prensa. Eso es connatural al ejercicio del poder con sus matices. Cuando ese ataque se da por medio del insulto, el primero que se daña es el que insulta, no el insultado, pues se supone que alguien que llegó a la Presidencia de la Nación tiene argumentos. Los insultos jamás deben ser contestados: esperamos el argumento. La apelación al insulto no es un error, sino algo propio del populismo, ya sea de derecha o de izquierda. Es un modelo de poder que supone que hay una sola legitimidad, la que da el voto. Es Cristina Kirchner desde el Senado preguntándole a los jueces que la juzgaban quién los había votado a ellos. A esto lo piensan Cristina, Milei, (Hugo) Chávez y (Donald) Trump. La cuestión es qué hacer con el populismo que viene con esta lógica incorporada y que busca no cambiar de sistema sino dominarlo desde adentro. Esto es lo verdaderamente peligroso para nuestra profesión y aquello de lo que verdaderamente debemos cuidarnos. Todo lo demás me parece anecdótico, por más doloroso que resulte, y debemos procurar que no nos haga perder el profesionalismo. El insulto no puede condicionarnos ni siquiera respecto del que nos insulta. Ello requiere un ejercicio espiritual muy importante de autocontemplación, de autoindagación y de autocrítica. Lo mismo vale para la Justicia. El juez tiene que ser heroico para no dejarse llevar por sus sentimientos. Este clima político imperante en países donde hay un actor populista muy gravitante requiere de ese tipo de heroicidad: le pedimos al ofendido que no se ofenda en defensa de la profesión. Mis lectores y mis televidentes merecen que yo no me ofenda, y que siga siendo lo más transparente, ecuánime y autocrítico posible en los mensajes que emito.
AM: -¿Considera que incluso el Consejo de la Magistratura se ha politizado y partidizado a tal nivel que termina yendo en contra del espíritu con el cual fue creado por los convencionales constituyentes de 1994? ¿Sugiere alguna alternativa que subsane la falencia existente en cuanto a la selección, la administración y el control de la justicia?
CP: -El Consejo de la Magistratura se ha convertido en una institución tanto o más opaca que los juzgados que tendría que mejorar. Está muy viciado por intereses corporativos y, además, demuestra algo, que no hay ninguna organización colectiva que pueda elegir candidatos sin un partido político que vaya por detrás. La idea original de la Constitución de que iba a haber una representación genuina de los abogados, de los académicos y de los jueces, y que la representación política iba a estar solamente en manos de los miembros del Congreso y del Poder Ejecutivo en la práctica no funciona. Al final, cuando se eligen los consejeros abogados, aparecen los partidos políticos como organizadores reales de esas elecciones. Las listas de jueces expresan alineamientos políticos: todos sabemos cuál color adhiere al kirchnerismo y cuál, al antikirchnerismo. Cristina quería blanquear esa politización. Cada vez tengo más claro que la creación del Consejo de la Magistratura fue un error. (Raúl) Alfonsín lo imaginó para zafar del Senado porque, en su época, debía negociar con una mayoría peronista básicamente dominada por Vicente Saadi. Toda la reforma constitucional de 1994 es muy difícil de entender sin considerar la experiencia práctica de Alfonsín. De allí proviene, por ejemplo, la creación del Consejo de la Magistratura y la figura del jefe de Gabinete. Alfonsín concibe el Consejo con las categorías de los 80, época en la que los colegios de abogados y las universidades eran radicales, y los jueces, antiperonistas. Entonces, arma un organismo para equilibrar el peronismo del Senado. Esto fracasó. El Consejo está bloqueado y no sesiona. Es lo que se ve en el Gobierno de Milei.
AM: -¿Qué hay que hacer con la información que brindan las oficinas de prensa del Poder Judicial, que está obviamente teñida de la visión oficial?
CP: -Aquí depende todo del oficio del periodista…
AM: -Y que los jueces le atiendan el teléfono.
CP: -Creo que cuando uno escribe sobre determinados temas que afectan a determinadas personas, al final esas personas llaman e intentan intervenir, obviamente con un interés determinado, en la cobertura de un caso o de un episodio. Si uno se vuelve un poco molesto, van a llamar por mil razones de diferente calidad y habrá que ver cómo se puede aprovechar ese contacto. Ahora bien, es cierto que depende mucho de la vocación que tenga ese periodista inclusive por trabajar. Si soy haragán, me voy a quedar con la versión oficial predirigida y no voy a indagar más. Pero creo que ahí se juega mucho la calidad del propio periodista y la relación que tiene con su oficio porque la función de cualquier poder es ocultar. La función de cualquier poder es ocultar: yo no puedo ser ingenuo y pensar que me van a contar todo lo que no quieren contar. En especial cuando las cosas son cada vez menos contables. ¿Voy a esperar que el fiscal Ramiro González me cuente cómo pagó la fiesta?
AM: -El problema es que el periodismo está librando una batalla por sobrevivir a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cómo ve usted al futuro del periodismo de investigación? ¿Qué les diría a esos periodistas que están luchando en Purmamarca, Caleta Olivia y todos los puntos intermedios del país?
CP: -A los periodistas les diría que no van a encontrar otra motivación que la pasión por hacer bien lo que hacen y la pasión por informar. A mí me tocó estar en 2023 en Munich, donde hay un archivo extraordinario sobre el nazismo. Allí encontré una exposición sobre periodismo en los guetos, en una de cuyas vitrinas había unos documentos emocionantes de gente que con un pequeño mimeógrafo escribía un periódico de dos páginas para que lo leyeran en el gueto exponiéndose a la muerte. A mí me cuesta imaginar una expresión más nítida y más clara que esa de la vocación de los periodistas por comunicar, que es una pasión suicida. El título de la exposición era “Más importante que la vida”. Me parece que ese es el ejemplo que nos mueve a todos en grandes medios y ciudades, en pequeños medios y ciudades, en parajes deshabitados, en lugares más o menos peligrosos, expuestos a mafias más o menos virulentas, que es la pasión por prestar ese servicio a los otros, que obviamente constituye un rol político y social, con la “polis”, eso es lo que nos debe mover. Es el compromiso de todos los días y de ahí no hay que desviarse. En ese horizonte, el periodismo de investigación es el que expresa mejor la esencia de este oficio: si hay que investigar es porque es difícil de encontrar. Si no, no hace falta investigar: está en el portal, me lo dan hecho. Si está en el portal, sirve de poco. Es más, hasta hay que sospechar del portal. Estoy ironizando sobre la necesidad de ser inquisitivos, sobre todo en sociedades y países que se están volviendo muy mafiosos.
AM: -Gracias a sus columnas, nos hemos enterado muchísimo sobre el frustrado intento del Gobierno de Javier Milei de nombrar a Ariel Lijo y a Manuel García-Mansilla en la Corte. ¿Qué opina de esta experiencia? ¿Cómo ve el futuro de la Corte?
CP: -La experiencia de Lijo y de García-Mansilla expresa una impericia absoluta en la comprensión de los procesos políticos e institucionales. Es delirante pretender nombrar jueces de la Corte si uno no tiene los dos tercios del Senado. Y para tener los dos tercios hay que hablar con Cristina Kirchner. Y quisieron ir por otro camino: hablar con (el ministro de la Corte, Ricardo) Lorenzetti. No entiendo qué manual leyeron. En el caso del juez Lijo, la historia revela un nivel impactante de incoherencia. ¿Cómo el Gobierno puede decir que el Senado rechazó los pliegos porque es una casta cuando uno de los pliegos era el de Lijo? No conozco a nadie que sea más casta en el orden judicial que Lijo: buscaron al emblema. Esto pone de manifiesto un desinterés olímpico de Milei por la cuestión de la transparencia institucional, que se manifiesta en otras decisiones. Que (Mariano) Cúneo Libarona sea ministro de Justicia es una definición extraordinaria sobre cuál es la definición de este Gobierno sobre la calidad judicial. Tiene todo el derecho del mundo Cúneo Libarona a defender a los peores corruptos de este país y ellos tienen derecho a ser defendidos: ahora bien, designarlo ministro de Justicia transforma todo esto en un mensaje político. El Gobierno expone respecto de esas cosas un estado extraordinario de esquizofrenia respecto del concepto del liberalismo: es hipersensible al liberalismo en términos de mercado y muy poco sensible en términos de república. En cuanto a la Corte, mi percepción es que funcionará con tres miembros durante mucho tiempo y que seleccionará los temas en los que haya acuerdo para no tener que convocar a conjueces: estará condicionada en su funcionamiento. No creo que la política argentina pueda lograr los dos tercios del Senado en las condiciones en las que está.
AM: -En ese esquema de lo que se viene, la Justicia y el periodismo, ¿son parte del problema o de la solución?
CP: -Las dos cosas. Hay periodistas y periodismo que son parte del problema y otros que son parte de la solución. Lo mismo sucede en la Justicia. No tengo dudas de eso: hay que hacer todo lo posible para que seamos más parte de la solución que del problema.