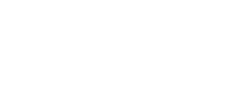Un contrato social “leonino”
por Irene Benito
Los concursantes aceptan decisiones discrecionales: ¿hay derecho a protestar?
Quienes se inscriben en un concurso para cubrir vacantes judiciales nacionales aceptan que al final del camino se someterán a una decisión discrecional. ¿Hay derecho a protestar después?
El jefe del Poder Ejecutivo puede elegir libremente y sin plazo a cualquiera de los tres postulantes que integran las propuestas elaboradas por los organismos encargados de sustanciar los concursos. Ese margen de discrecionalidad, que en 1994 fue celebrado como una conquista extraordinaria para los principios de independencia judicial y de igualdad ante la ley, hoy luce incapaz de dar respuesta a ciertos reclamos, como el de paridad de género. Un amparo interpuesto por la ganadora de un concurso pone en cuestión aún más aquella potestad en virtud de los tratados internacionales y de una interpretación progresiva de los derechos humanos.
La historia de los concursos organizados para cubrir vacantes en el sistema judicial nacional -y en muchas provincias también- está plagada de “designaciones injustas”. Lo cierto es que ganar la competencia puede conllevar una inyección de autoestima personal o una cuota de prestigio, pero no supone el derecho a un nombramiento. Cuando las propuestas pasan del organismo que las elabora con sujeción a parámetros de mérito y de idoneidad al Poder Ejecutivo de la Nación, comienza una fase de análisis y de negociación políticos que a menudo produce resultados difíciles de digerir en términos de la demanda de imparcialidad y de paridad de género. La Constitución autoriza ese margen de discrecionalidad: siempre y cuando se mantenga dentro de la terna, el presidente puede inclinarse por cualquiera de los aspirantes sin importar el plazo; el puntaje obtenido; la pertenencia a una minoría o a un sector vulnerable, y, en particular, sin necesidad de motivar su posición. Los concursantes aceptan estas condiciones al inscribirse en el proceso de preselección. La pregunta es si, frente a la decisión consumada, pueden protestar ante un nombramiento que conduzca a un enfrentamiento de cláusulas constitucionales.
Vanessa Lucero, funcionaria del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en Tucumán, considera que sí. El 5 de octubre de 2020, la candidata vetada por el presidente Alberto Fernández para la defensoría ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) de la provincia judicializó la designación en ese cargo de Mariano Gabriel Galletta. Lucero interpuso la acción de amparo ante la Justicia Federal local con el objetivo de detener el trámite del acuerdo que ha de recibir el nombramiento en el Senado y de “exhortar” a la autoridad presidencial a “reevaluarla” con perspectiva de género. Según la amparista, la elección de Galletta hiere los pactos internacionales que la Argentina se comprometió a respetar y consagra la inequidad consistente en que los cuatro puestos que la Defensa Pública federal posee en Tucumán estarán ocupados por varones. Lucero apuntó que esta situación contradice la política de promoción de los derechos de las mujeres que impulsa el propio Gobierno de Fernández.
Dos preguntas centrales
El caso de esta funcionaria tiene ciertas peculiaridades que ella misma destacó. Luego de someterse a los exámenes en el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, Lucero logró el mejor puntaje: 133,75. En segundo lugar quedó la concursante Natalia Eloísa Castro con 131,5 mientras que Galletta salió tercero con 106 puntos. El 21 de mayo de 2019, el ex presidente Mauricio Macri envió el pliego de la ganadora del concurso a la Cámara Alta. En febrero de 2020, el nuevo presidente retiró la designación junto con alrededor de otras 200 que habían quedado bloqueadas en el último año de la gestión anterior por la falta de apoyo de la oposición. Lucero manifestó que pidió una entrevista en el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, pero que la audiencia fue suspendida en marzo por la emergencia sanitaria y nunca más la reprogramaron, aunque esa cartera sí entrevistó a Galletta, cuyo pliego terminó siendo enviado al Senado el 30 de septiembre de 2020.
La amparista analizó que el giro de Fernández comportaba un acto irrazonable, centralista y afín a los postulados de la cultura patriarcal. Además de advertir que configuraba una “hegemonía masculina” en la estructura provincial de la Defensoría Pública de la Nación, Lucero expresó que el acto no había sido motivado de tal forma de salvar el hecho de que dejaba de lado a mujeres mejor calificadas. También llamó la atención respecto de la circunstancia de que el presidente había preferido a un profesional con residencia en la Ciudad de Buenos Aires antes que a ella, una abogada ganadora del concurso que nació, se educó y trabaja en Tucumán, precisamente en la misma institución a la que corresponde el cargo en cuestión
Los fundamentos jurídicos de esta pretensión de que el presidente evalúe de nuevo la situación son cuatro. En primer término, Lucero recordó que la Constitución establece el principio de igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres para el acceso a los cargos públicos (artículo 37), y autoriza al Congreso a impulsar medidas de acción positiva para corregir las asimetrías advertidas entre las mujeres, los niños, los ancianos y las personas con discapacidad (inciso 23 del artículo 75). En segundo lugar, afirmó que la paridad de género está tutelada por una serie de acuerdos internacionales con jerarquía constitucional en la Argentina, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Como punto tercero, Lucero citó la vigencia del Protocolo Facultativo de la CEDAW; la Convención Interamericana sobre la Concesión de Derechos Políticos a la Mujer (1948), y, entre otras, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará). En cuarto término, la postulante subrayó que, si bien en el ámbito del sistema judicial no existían reglas de cupo femenino como las sancionadas para integrar el Congreso de la Nación, ello no podía ser óbice para perpetrar una discriminación respecto de las candidatas a juezas, fiscalas y defensoras públicas. Por el contrario, la amparista sostuvo la necesidad de hacer una interpretación progresiva y extensiva de los derechos humanos.
Del planteo emergen dos preguntas centrales. Uno: ¿hasta dónde llega la discrecionalidad de la designación frente a todos estos principios de máxima jerarquía que establecen que deben adoptarse medidas para mejorar la representación femenina en la dirección de los asuntos públicos? Dos: ¿puede el Poder Judicial de manera pretoriana establecer criterios que limiten el margen de acción del jefe de Estado? Lucero argumentó que la discrecionalidad conferida al Gobierno podía ser controlada por la Justicia cuando devenía arbitraria. Según su criterio, la búsqueda de una mayor “juridicidad” y legitimidad había llevado al ex presidente Néstor Kirchner a limitar su potestad para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante la emisión de los decretos 222/2003 y 588/03.
Mandan los contactos
Al solicitar una “exhortación” y no una orden judicial, el mismo amparo reconoce que el presidente se mantuvo dentro de sus atribuciones constitucionales cuando optó por Galletta. La terna es en sí misma una restricción a la discrecionalidad si se considera que antes de la reforma de 1994 el Poder Ejecutivo de la Nación podía escoger a cualquier profesional que cumpliese con mínimos requisitos de edad y experiencia: el dedo del jefe de Estado bastaba para validar la idoneidad. De esa facultad amplia nació el polo de vicios y disfuncionalidades llamado Comodoro Py. Se comprende por qué los tercetos fueron celebrados como un avance institucional inmenso. Pero es cierto que los concursos celebrados por el Consejo de la Magistratura y los ministerios públicos, si bien pueden haber elevado el nivel técnico de jueces, fiscales y defensores oficiales, no lograron mejorar las condiciones de independencia ni equiparar las diferencias de género. El Mapa de Género de la Justicia Argentina confirmó que en 2019 los poderes judiciales del país seguían teniendo una base mayoritariamente femenina y una cúpula mayoritariamente masculina. Según esta medición, el 69% de los puestos de magistrados están en manos de varones en la Justicia Federal y Nacional.
El caso “Lucero” pone en cabeza del propio sistema predominantemente masculino la corrección de un sesgo perdurable, pese a los relatos alumbrados por la corrección política. También expone que, al concursar, los aspirantes firman una especie de contrato social “leonino”: importan la formación y la capacidad, pero los contactos con el oficialismo siguen siendo decisivos, en especial porque, al parecer, el presidente no paga costos políticos relevantes por “las designaciones injustas” si dispone de una mayoría propia en el Senado y si la ciudadanía no ejerce una presión intensa sobre sus representantes. Para entrar en el Poder Judicial, los postulantes en definitiva consienten un mecanismo que, en última instancia, depende de la subjetividad de quien ejerce el poder.