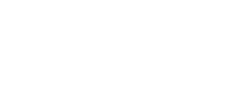Casi tanto como una eternidad
por Nicolás Cocca
Esta crónica sobre mujeres y microtráfico de drogas es protagonizada por tres generaciones de cordobesas que pasan el tiempo sostenidas por la ilusión de una celebración, y que no están dispuestas a abandonarla por más barrotes que las compriman. Es una historia que escapa a los ojos de la Justicia.
Por fin se impuso el silencio en la casa. Liliana tuvo que esperar hasta la medianoche para poder desplegar, sobre la mesa de madera, la tela blanca brillante que traía doblada en la mochila. Hilo, aguja y décadas en el oficio le eran suficientes para comenzar a hilvanar los primeros puntazos mientras terminaba la entrevista que concedió para esta crónica. Concentrada y pensativa, con firmeza, pero con una cautela inusual, emprendió la faena más importante que jamás le hayan encargado. Lo hacía con valentía y timidez, con ímpetu y sutileza. Lo hacía con lágrimas de alegría y con la nostalgia de una ausencia. Lo hacía con la suavidad de la yema de los dedos.
Liliana Britos nació hace 56 años y es la mayor de cinco hermanos. Su mamá, además de llevar adelante las tareas del hogar y de cuidado de la familia, llegó a trabajar en media decena de casas para que nunca les faltase nada. Su papá fue albañil toda su vida y, según cuenta Liliana, es un “hombre de poco carácter que no toma decisiones”. Ahora sale de gira con un grupo musical en donde toca la pandereta y no lo ve casi nunca. Eso en nada cambia el diagrama de jerarquías domésticas: su familia es un matriarcado, cuyo eje gravitacional no deja espacio para nada ni nadie más. Es Liliana quien toma, inconsultamente, todas las decisiones del hogar ubicado en el oeste de la ciudad de Córdoba, el mismo en el que vivió toda su vida y donde aún residen sus padres. Si bien modesta y sin ningún tipo de comodidades, es una vivienda bien conservada y prolijamente pintada, rodeada de casas que parecen estar a punto de implosionar.
Tuvo tres hijas y un hijo con dos hombres a los que nunca amó y de los que tampoco habló mal. Ninguno cumplió con lo esperable para una figura paterna. Liliana trabajaba todo el día y tuvo que acostumbrarse a dejar durmiendo a sus hijos en cualquier parte. Con 45 años seguía yendo a la obra a ayudar a su padre porque ella prefería “poner el lomo”.
Primera explosión
En el día de los Santos Inocentes de 1990 nació quien iba a ser la mimada de la familia, Carla Manrique, una de las hijas de Liliana Ni bien cumplió los 18 años, Carla parió a su primera hija, “Dana” . Luego vinieron “S” y “M” (se usan nombres ficticios porque son chicos menores de edad). Con cada llegada había una partida: la de los padres de estos niños. Ante el abandono de Dana, Carla inició una acción de filiación en contra del padre. Esas infancias transcurrieron con muchas carencias y un amor maternal inmenso hasta que las necesidades económicas comenzaron a moldear sus formas de vida. Si bien Carla se las arreglaba para trabajar, a veces vendiendo prendas de ropa cosidas por Liliana, otras veces cuidando a gente mayor, el dinero no alcanzaba para cubrir dos comidas diarias y el mundo social que habitaba no parecía dispuesto a brindarle muchas oportunidades. Ni siquiera una.
Transcurría el año 2018 y Carla vivía con todos sus hijos en la casa familiar, junto a su hermana Cintia Manrique (también madre de tres), además de su abuelo y de su abuela maternos. Liliana, que entonces cohabitaba con su pareja en otra casa, llegó un día de visita. Se sorprendió al ver la fila de personas sobre la vereda esperando a ser atendidas. Pero eso no fue el único suceso particular de su breve estadía: entrando la noche, la puerta de entrada explotó y se rompió en mil pedazos. La Policía estaba allanando la casa de toda su vida. Se llevaron a Carla que estuvo presa dos meses -luego le dieron arresto domiciliario-, y a Liliana, quien pasó ocho meses privada de la libertad. La madre nunca dijo nada sobre lo que sabía o no sabía respecto a lo sucedido con su hija. Ambas fueron finalmente condenadas a tres años de cárcel de ejecución condicional por la comercialización de microdosis de cocaína.
Dicen que en la cárcel sobran momentos para la introspección. Sin embargo, ninguna de ellas estaba pensando todavía en el 31 de mayo del año 2024.
Quedar “en banda”
Situada en el corazón de Argentina, la provincia de Córdoba no constituye una excepción respecto a lo que ocurre a nivel nacional y regional con el encarcelamiento de mujeres por microtráfico de drogas. En esta provincia, la llamada “lucha contra el narcotráfico” desplegada por el Estado acabó afectando, especialmente, a mujeres pobres expulsadas del mercado laboral, inmersas en un contexto donde las desigualdades de género se presentan de manera brutal. En el caso cordobés, incluso, el microtráfico de drogas es una actividad desarrollada, en gran parte, en las propias viviendas donde residen esas mujeres, quienes están a cargo de tareas domésticas y de cuidado, y sostienen económicamente a los suyos. Son, como suele decirse no sin razón, el eslabón más débil de la cadena de comercialización incluso dentro de las propias familias con mayor antigüedad en el microtráfico.
Una de las personas que más conoce este mundo es Patricia Coppola, quien dictó clases de Introducción al Derecho para un programa de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) en la cárcel de mujeres de Bouwer donde, de una forma o de otra, acabó enterándose por qué sus alumnas “terminaron presas”. Esta abogada dedicó gran parte de su vida a tratar de entender y de explicar esa realidad como profesora titular de Filosofía del Derecho, directora del seminario de Derechos Humanos de la UNC e integrante del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). De su contacto con la población de Bouwer extrajo este perfil: “mujeres generalmente jóvenes, que tienen entre 30 y 45 años; casi todas con hijos; solas, o con parejas o ex parejas que en muchos casos también están o estuvieron presos. La ‘clientela’ que atrapa el sistema es pobre y, una vez que entra en la prisión, deja ‘en banda’ a la familia porque la mayoría es cabeza de su casa. Además, son muy poco visitadas (las colas de los días de visita en las cárceles son de mujeres que van a la prisión de hombres a ver a sus hijos o parejas); sufren el desprecio de la familia, y pierden el contacto con los hijos que quedan, con suerte, en manos de la abuela, o de alguna tía también pobre y llena de hijos”.
La población carcelaria en la Argentina aumenta constantemente y las personas detenidas por delitos descritos en la Ley de Estupefacientes han tenido un crecimiento exponencial. En 2012, Córdoba “desfederalizó” la persecución del microtráfico de drogas, lo que en la práctica significó la provincialización de la política criminal respecto de este tipo de hechos, ahora a cargo de la Justicia local. Se crearon nuevos fueros y fuerzas de seguridad, lo que multiplicó la criminalización femenina: el número de las mujeres detenidas por microtráfico de drogas creció entre 2012 (año de la desfederalización) y 2021 el 255,55% en términos absolutos, según el estudio “Prácticas y sentidos en la criminalización de las mujeres detenidas por drogas: fronteras entre el derecho y las violencias” de las investigadoras Laura Judith Sánchez, Rita Herrera y Angélica Rossana Gauna (2022). Mientras tanto, ¿qué ocurre con los que proveen de droga a esas mujeres que luego serán encarceladas? ¿Quiénes son? Los estudios académicos sobre el asunto son elocuentes: el sistema judicial está encarcelando a mujeres en situación de vulnerabilidad que, en la mayoría de los casos, han intentado –infructuosamente– acceder al mercado laboral. Es decir, personas con escasísimas posibilidades de movilidad social, con roles claramente asignados y que siempre ocupan el extremo más frágil de una cuerda que se contorsiona en forma de horca.
“Hay historias tremendas”, apunta Coppola. Y subraya que la cárcel y el sistema penal son manifestaciones del patriarcado que se ensañan particularmente con las mujeres: “también es recurrente que las que llegan a Bouwer hayan sido víctimas de maltrato por parte de padres, hermanos y parejas. Casi ninguna mujer ingresa allí sin haber recorrido un largo camino de exclusión y de violencia social previa. No quiero ‘romantizarlas’, pero de lo que estoy segura es que la criminalización no aporta soluciones al problema de la comercialización de estupefacientes ni mucho menos produce la mentada resocialización de su ‘clientela’ pobre y vulnerable. Muchas mujeres, cuando salen de la cárcel, no tienen trabajo ni a dónde volver. Y así el círculo de la marginalidad es constante”.
¿Qué hace el Estado ante esto? ¿Cuál es el sentido de destinar cuantiosos recursos públicos a delitos menores no violentos y a la persecución de un sector social al que el propio Poder Judicial reconoce como el más débil de la cadena de comercialización? ¿Cómo abordar un sistema de justicia sin enfoque de género, que no tiene en cuenta que muchas mujeres aún siguen siendo las responsables de las tareas de cuidado, y que parece más preocupado en mostrar “resultados” sin tener mayor impacto real en el mercado ilegal?
A Coppola le parece más que evidente que los “kioscos” de drogas montados en las casas de familia son salidas para mujeres que no tienen cómo generar otros ingresos. Y apunta: “las ‘perejiles’ que van a la cárcel por vender porros o cocaína en formato ‘raviol’ no inciden absolutamente en nada en la ‘lucha contra el narcotráfico’. Si lo que se quiere es combatirlo, el resultado ha sido de derrota. Si se busca ‘resocializar’ a las mujeres, también hay una derrota. Si se quiere castigar a las vendedoras hay un éxito. Si se persigue tranquilizar a la sociedad, no creo que se haya logrado. Si el objetivo es estigmatizar: éxito. Y así podría seguir… Las cifras federales relacionadas con el narcotráfico o narcolavado no son nada serias: por supuesto que poco éxito ahí”.
Ante la contundencia de los resultados, ¿por qué el sistema penal aborda la problemática de esta manera? “La finalidad de la cárcel no se cumplió ni se cumple nunca”, afirma la especialista. ¿Qué hacen estas mujeres muros adentro de la prisión? Coppola contesta: “es muy bajo el porcentaje que decide estudiar, lo que es sinónimo de querer superarse en algún caso y de ganar puntos para salidas anticipadas en la mayoría de las situaciones. Las mujeres sufren un enorme síndrome depresivo dentro de la cárcel, y casi todas toman medicación antidepresiva o de ese tipo. Todas realizan tareas domésticas de limpieza o en la cocina, y las quejas principales son de tres tipos: las reglas de la institución, que consideran irracionales; la pérdida de contacto con los hijos y la atención de los abogados que llevan sus casos que, salvo excepciones, aparecen poco”.
Segunda explosión
Con Liliana presa, Carla y Cintia asumieron su lugar: tomaban las decisiones y solventaban los gastos de todas las personas que vivían con ellas , que en ese momento llegaban a 12. Cuando Liliana recuperó la libertad y regresó a la casa, su casa, nada había cambiado. La fotografía cotidiana era exasperante y se repetía como un latigazo: Carla trabajaba todo el día -cuidando ahora a un anciano, vendiendo ropa confeccionada por Liliana y haciendo de las más variadas changas-, pero seguía sin llegar a cubrir las necesidades básicas. A su hijo le habían diagnosticado una enfermedad en la piel que requería de cremas que excedían sus posibilidades económicas y a Dana había que volver a operarla de los huesos por la displasia esquelética que sufría desde el parto. La presión económica la asfixiaba y ya no podía pensar.
Era septiembre de 2022: faltaban menos de dos años para el 31 de mayo de 2024. Para entonces, esa fecha ya se había convertido en la moldura sobre la que ella, Carla, su madre y su hija planificarían sus meses venideros: un proyecto vital que las mantenía ocupadas y anhelantes, y, al mismo tiempo, un pañuelo que no las dejaba respirar.
Fue así que volvió a aparecer la salida laboral vinculada al microtráfico de drogas (por la que Carla va a ser juzgada próximamente). Y la nueva orden de allanamiento llegó una noche de noviembre de 2023, cuando una brecha mecánica hizo explotar, otra vez, la puerta de ingreso familiar. Liliana, que nuevamente no estaba en la casa, su casa, pudo ver desde la esquina cómo se llevaban a sus hijas. Hubiese querido saltar la faja roja y blanca que cerraba la calle para abrazarlas, y decirles que iba a estar todo bien, que no se preocuparan porque ella cuidaría bien de su media docena de nietos. Habría querido explicarle a la Policía muchas cosas, pero sabía que, por sus antecedentes, si la veían por la zona, su libertad estaría en peligro.
Se quedó petrificada, contemplando a la distancia un procedimiento que duró varias horas. Luego, Liliana consiguió acercarse casi hasta la faja que delimitaba el perímetro de seguridad, escabulléndose entre una muchedumbre compuesta casi en su totalidad por vecinos del barrio. El expediente judicial dirá que la Policía, antes del allanamiento, pudo averiguar que “los vecinos se encontraban molestos porque se formaban juntaderos de chicos que consumían en los alrededores”, pero el recuerdo de aquella pequeña marea de gente que lloraba ante el accionar implacable del sistema penal, latió en los ojos de Liliana durante toda la entrevista. Antes de agacharse para ingresar al móvil policial, Carla sintió cómo la mirada de su madre se clavaba en la capucha negra que le cubría su rostro. Entre sollozos vecinales y sin ningún tipo de contacto visual, ninguna de las dos parecía pensar en otra cosa que no fuera el 31 de mayo de 2024.
El delito que le atribuían a Carla era idéntico al de 2018: venta de cocaína en cantidades mínimas para el consumo, pero esta vez estaba lejos la posibilidad de transitar el juicio en libertad. En abril de 2024, Carla cumplió cinco meses en prisión y estaba aguardando la elevación de su causa a juicio oral. Cintia, en cambio, salió a las cuatro semanas del allanamiento, ya que no tenía antecedentes penales.
Faltaba un mes para la gran noche y a Carla ya no le importaba su futuro ni si la comida en la cárcel exhalaba un hedor nauseabundo. Sabía que le quedaba una última carta, un todo o nada. Tocó las puertas de la Justicia y pidió el arresto domiciliario. Las razones invocadas eran muchas, pero podrían resumirse en que su hijo e hijas la necesitaban. Se necesitaban.
La respuesta negativa de la maquinaria judicial no tardó en llegar.
Uno de los fundamentos para denegar el arresto domiciliario y dictar la prisión preventiva fue que, en el caso de recuperar la libertad, Carla volvería a compartir el entorno con los testigos y aquellos quedarían en una situación comprometida. También se dijo que una vecina afirmaba que las hermanas (Cintia y Carla) tenían muchos amigos en el barrio que les avisaban cuando había movimiento de personas extrañas o cuando la Policía andaba rondando, “los comúnmente denominados teros”. El golpe fulminante a la esperanza de Carla de volver a casa, su casa, enunciaba que ella era “el último eslabón de la cadena delictiva”. Y le atribuía un estatus ambiguo: “aunque quepa ubicarla allí, las evidencias recabadas (...) permiten ubicarla en un grado diferente al común denominador, dentro de los vendedores minoristas”. Muchas preguntas surgen de esta caracterización judicial, pero la más importante es cuál sería la condición especial de Carla. Su realidad es, como refiere Coppola y según los pocos datos disponibles, la de una mujer común que habita el sinsentido del sistema penal siempre dispuesto a ser inclemente con biografías como la suya.
Si algo puede destacarse de la resolución es la pertinencia de su alusión a los teros: si Carla volvía al barrio, a su casa de toda la vida, seguramente la esperaría aquella marea pequeña con forma de ave que chilla en defensa de sus huevos.
Rosa princesa
Siete puertas de máxima seguridad separaban a Carla del cielo. Aguardaba ser llamada sentada en una banqueta de color blanco desteñido ubicada en el patio interno del establecimiento penitenciario. Con las rodillas pegadas y con claras muestras de estar pasando frío, calentaba sus manos, que eran las manos de Liliana, frotándolas sobre sus muslos. Lo hacía con la fuerza de quien intenta desarmar una contractura muscular. Lo hacía, también, con la suavidad de la yema de sus dedos.
El ingreso fue muy rápido, confirmando aquella particularidad destacada por la experta del INECIP: mientras que en el lado de los hombres largas filas de mujeres y niñas se amontonaban esperando su turno, nadie parecía visitar a las mujeres. Luego de escuchar su nombre, tomó asiento en un box con escasa iluminación y comenzó a observar la situación a través de sus anteojos empañados. Detrás de dos gruesos vidrios que parecían monedas de agua, asomaban amorfos sus pequeños ojos marrones. Su mirada lucía aturdida y su cuerpo, escuálido. Hablaba por medio del tubo y el sonido de su voz corría como un arroyo a punto de secarse. Acababa de recibir una noticia devastadora: tras el rechazo de la prisión domiciliaria que había solicitado, una de las mujeres de su familia se había realizado cortes en los brazos. Decía sentir que la Justicia era injusta otra vez con ella, como lo fue toda la vida: esa negativa sepultaba su ilusión de compartir con su hija y con su madre el 31 de mayo de 2024.
Las popularmente conocidas “fiestas de quince”, en tanto rituales celebratorios, coagulan un universo de sentidos difíciles de encasillar, tanto para la cumpleañera como para quienes habitan, con sus relatos y evocaciones, ese evento único e irrepetible. Elegantes vestidos, bailes y bebidas dan contexto a un suceso tan simple como cumplir años y, al mismo tiempo, de una profundidad insondable. Carla no pudo hacer fiesta porque el dinero no alcanzaba. Cuando piensa en ese momento recuerda que su madrina -hermana de su abuela materna- le regaló una torta y se juntaron una tarde, alrededor de la mesa, a comer y contar historias de quinceañeras.
Llegó el 31 de mayo del año 2024 y Carla flota en la soledad de su celda. No podrá asistir a lo que más deseó en su vida: la fiesta de quince de su hija mayor, que se celebrará en el salón de fiestas del barrio que Carla alcanzó a pagar antes de perder, por segunda vez, su libertad. Ahí, a solo 300 metros de donde se llevaron a su madre, tía y abuela. De donde su padre escapó hace casi quince años para no volver nunca más.
La ausencia física de Carla en nada afectaba la organización del evento: desde la cárcel y a través de su prima, diseñaba tarjetas de invitación, proponía decoraciones y hasta fantaseaba con mandar algunas sorpresas. Liliana sería la encargada de hacer los vestidos de las mujeres de la familia y, por supuesto, el de la cumpleañera. Cintia haría de madrina y sus hijos mellizos –de 13 años– de padrinos. Carla insistía en que el vestido “rosa princesa” que habían elegido antes de que la Policía se la llevara era más lindo que el corsé blanco –con una parte corta, y otra larga y rosa– que estaba apuntalando Liliana. Pero Dana seguía enojada con ella y ya no la escuchaba. “La última vez que me visitó, no me dejó abrazarla”, recuerda Carla.
Poco antes del final de la conversación, llegó el momento de preguntar sobre aquello que no podía ser nombrado:
-¿Qué te genera pensar en esa noche y cómo te imaginas en ese momento?
-Dana fue siempre mía sola, a diferencia de los otros dos, que tuvieron algún tipo de contacto con sus padres. Dana no. Le di a elegir entre eso y un regalo, pero ella siempre soñó con ese momento… ¿Cómo me imagino? Llorando. Así me imagino.
-¿Qué le dirías en la fiesta?
-Que la amo… [se le quiebra la voz y retoma luego de unos segundos] Y que me perdone.
Carla se despide con pesadumbre y emprende su regreso, sabiendo que tendrá que esperar algunas horas para volver a sentir algún rayo de sol. Pagaría con años de cárcel -más, incluso, de los que le esperan- por estar sentada en esa mesa blanca al lado de la sonrisa de Dana y de las 127 personas invitadas. O para volar como una mosca y contemplar, entre flashes y humo, a esos cuerpos transpirados de júbilo bailando alrededor de su hija como si fuera la última noche de sus vidas.
Quizás algo de Carla muera esa madrugada. Tal vez Liliana y Dana -sobre el final del vals y antes de la mesa dulce- se quiebren como una mandíbula cuando evoquen el contorno de su figura encerrada. Pero las tres saben que, después de todo, se tienen ellas. Y que una marea de gente les ofrecerá sus lágrimas cuando las ganas de seguir peleando comiencen a apagarse. Porque sienten que esa noche podrá ser rememorada, siempre, como una celebración trascendental en sus vidas. Descifran que con sólo un cerrar de ojos, será suficiente para revivir los significados y relatos construidos y que se seguirán gestando en torno a aquélla festividad. Ellas saben cómo hacerlo, solo tienen que capturar la fugacidad de aquel ritual inolvidable para prolongarlo casi tanto como una eternidad.
*Esta crónica fue elaborada con el apoyo de la Red Federal de Periodismo Judicial. Se trata de un trabajo periodístico vinculado al informe “Mujeres y microtráfico de drogas. Punto ciego de la Justicia argentina”.
Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.