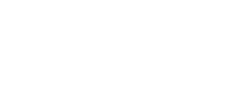“El Poder Judicial se convirtió en un actor político muy fuerte en la Argentina por la judicialización de los conflictos”
por Irene Benito
Entrevista a Leticia Barrera, doctora en Ciencias Jurídicas y académica
La entrevista en cuatro definiciones:
“Vivimos en una cultura jurídica muy influenciada por la concepción del derecho objetivo, neutral y desapasionado: es valioso ver cómo los actores burocráticos encarnan ese presupuesto por medio de sus vinculaciones con los expedientes que producen o con los memorandos que preparan sobre un caso”
“También hay política en el nivel micro de la burocracia judicial, por ejemplo, en cómo circula un expediente”
“Creo que estamos en un momento muy interesante para pensar la relación de la Corte con el poder político porque está mucho más expuesta que en otros tiempos”
“Las políticas de transparencia que implementó la Corte entre 2003 o 2004 y 2014 se ralentizaron, desaparecieron o están latentes, pero carecen del vigor que tuvieron. Esas políticas hablan de un personalismo muy fuerte asentadas sobre un liderazgo, que primero es el de (Enrique) Petracchi y, luego, el de (Ricardo) Lorenzetti”
El acento tucumano permanece en la jurista Leticia Barrera, pese a los muchos años que lleva residiendo e interactuando en el microclima porteño. En la capital del país, Barrera desarrolló una carrera como investigadora del derecho con un estilo muy particular porque, a diferencia de la mayoría de sus colegas, le atraen los espacios burocráticos grises y con fama de aburridos. Reacia a las opiniones “tituleras” o fáciles, la doctora en Ciencias Jurídicas hace una observación llamativa: “el Poder Judicial se convirtió en un actor político muy fuerte en la Argentina por la judicialización de los conflictos”.
En 2012, Barrera sorprendió con un libro, “La Corte Suprema en escena. Una etnografía del mundo judicial”, que fue reeditado en 2022 con un prefacio de la autora donde analiza sus hallazgos en función de lo que pasó a partir de la publicación de la obra. Según su criterio, en 10 años, hay pocas novedades bajo el sol. “El libro pone el énfasis en prácticas consolidadas institucionalmente, que no cambian, y que tienen que ver con una cultura jurídica apegada a la tradición escrita y a ciertas rutinas. Por más que la coyuntura varíe y sea muy movilizante para las cabezas del Poder Judicial, hay ciertos hábitos que permanecen”, dice.
-Pasó una década y no se desactualizó su mirada sobre la escena cortesana.
-No quedó desactualizado lo que yo veía, aunque sí hubo algunos cambios de procedimiento que no modifican hábitos, comportamientos y la propia representación del trabajo de la burocracia judicial.
-¿Por qué pasa eso?
-Me gusta pensar en términos de escala. Una cosa es el trabajo micro cotidiano, que lo desarrolla alguien que se acultura en una tradición. Al entrar a una institución, se aprenden las prácticas, entre ellas las que configuran a la labor judicial como una tarea desapasionada y despojada: esto tiene que ver con cómo los agentes se vinculan con los materiales con los que trabajan. Hay otro nivel de análisis ligado a quienes toman las decisiones, que lo hacen también teniendo en cuenta quizá los cambios y las improntas, como sucede de una presidencia a otra. Carlos Nino decía que vivimos en un presupuesto en el cual el derecho está separado de la política cuando eso no se corrobora en la realidad ni en el sentido común. Si uno se aproxima con una mirada muy normativa, muy compenetrada con el deber ser de la institución, cuando el día a día demuestra que el ideal no se materializa, se pierde toda la dimensión micro que revela los intersticios del trabajo burocrático.
-¿Esperamos de la Corte algo que no deberíamos esperar?
-No. Digo otra cosa: los investigadores nos hacemos las preguntas de acuerdo a nuestra comunidad de pertenencia y a los bagajes que tenemos incorporados. Me parece interesante poner en suspenso ciertas categorías acerca de cómo deben ser las cosas para poder observar el quehacer cotidiano que me aporta mucho porque me permite identificar herramientas y sentidos. Es una información relevante porque esa mirada, en general, no está muy iluminada en los estudios jurídicos: no se le da mayor importancia al trabajo cotidiano de la burocracia y en cómo ella impacta en una idea acerca de cómo es el derecho. Vivimos en una cultura jurídica muy influenciada por la concepción del derecho objetivo, neutral y desapasionado: es valioso ver cómo los actores burocráticos encarnan ese presupuesto por medio de sus vinculaciones con los expedientes que producen o con los memorandos que preparan sobre un caso… Ese mundo es visto como algo oscuro porque siempre pensamos la burocracia en términos de opacidad y de secreto, que lo es, pero, si está la posibilidad de investigarlo, veamos qué pasa ahí adentro. Otro nivel de análisis es pensar qué sucede con las decisiones que se toman, probablemente los resultados y las sentencias, donde se ve mucho más el vínculo con la política.
-¿Qué podés decir que encontraste al mirar a quienes hacen la Corte más allá de quienes circunstancialmente ocupan sus vocalías?
-Traté de entender cómo es la producción del saber jurídico que se genera en esa instancia como consecuencia de procesos cotidianos. Eso implica mirar el derecho desde un lugar más instrumental. Y también hay política en el nivel micro, por ejemplo, en cómo circula un expediente, a dónde va primero: esto quizá sea más intrincado, pero su impacto es enorme.
-La Corte de la Nación está atravesando por un proceso de enjuiciamiento y de enfrentamiento en general con el Gobierno saliente. En medio de eso, se introdujo en temas de derecho público local, y frenó las elecciones de San Juan y de Tucumán. ¿Te sorprendieron esas decisiones o te parecieron lógicas en función de tus estudios?
-Algunos resultados cambian en función del contexto. Sí creo que estamos en un momento muy interesante para pensar la relación de la Corte con el poder político porque está mucho más expuesta que en otros tiempos. En el período en el que se hablaba de la “nueva Corte”, que abarca desde 2003 o 2004 hasta 2014, se vio la construcción de legitimidad y de otra visibilidad a partir de prácticas de transparencia y de gobierno abierto, como las audiencias públicas: la relación con el poder político no dejaba de existir, pero la Corte apostaba mucho al público en general y a recibir su mirada legitimadora. Ahora todo es más controvertido y mediado por la coyuntura política, y eso no permite pensar la Corte Suprema de un determinado modo. ¿Por qué intervino en las discusiones electorales de San Juan y de Tucumán? No puedo contestar con las herramientas de las cuales dispongo. Pienso que para eso hacen falta los análisis de comportamiento estratégico propios de las ciencias políticas.
-Esa “nueva Corte” buscaba la legitimación también por lo que le había pasado a la “vieja” Corte identificada con la mayoría automática menemista…
-Sí, hubo una contraposición.
-Da la sensación de que el impulso de apertura institucional no sólo se detuvo, sino que se apagó. ¿Es más transparente el Poder Judicial de hoy que el que había en 2004?
-En su momento hubo juristas que se entusiasmaron con una Corte más inclinada al diálogo y a la participación, pero yo creo que lo que pasó en aquel contexto fue una búsqueda de apertura para mostrarse diferentes a la Corte antecesora. En las audiencias públicas, la Corte se pone a la vista con sus ministros y deja una imagen distinta a la del pasado. Esas políticas de transparencia se ralentizaron, desaparecieron o están latentes, pero carecen del vigor que tuvieron. Esas políticas hablan de un personalismo muy fuerte asentadas sobre un liderazgo, que primero es el de (Enrique) Petracchi y, luego, el de (Ricardo) Lorenzetti. Pero para mí esto es contraintuitivo en el sentido de que siempre hablamos de la Corte, pero lo que las acordadas de apertura y de transparencia hicieron es dar visibilidad a sus miembros. Después cambiaron las presidencias, emergieron otras improntas y, en definitiva, estamos en una situación en la que dependemos mucho de un liderazgo personalista.
-En 2013 hubo un intento de reforma de parte del poder político que se llamó “democratización de la justicia” y que tampoco prosperó en su conjunto. Quedó en pie la Ley de Ingreso Democrático, que casi no introdujo cambios en el acceso al empleo judicial. Y en el medio se estigmatizó la idea de democratizar la Justicia.
-Sí, quedó muy asociada a un ataque al Poder Judicial. Las palabras tienen sentido en determinados contextos y discursos. Estaba haciendo un trabajo de campo con una antropóloga que trabaja en Dinamarca sobre el rol de las emociones en el proceso de toma de decisiones en los juicios por crímenes de lesa humanidad. Entrevistamos a jueces de la capital federal y de Tucumán, y me di cuenta de que yo reproducía categorías de Comodoro Py que no se aplican a la Justicia Federal de las provincias. Por otro lado, hice un estudio respecto del juicio por jurados en un departamento judicial del Gran Buenos Aires, y allí la palabra “democratización” es mágica: la llave que abre a los Tribunales. El mismo término es interpretado en un lado como falta de valores democráticos, y, en el otro, como una posibilidad de introducir reformas y buenas prácticas institucionales.
-¿Por qué en definitiva es tan difícil reformar la Justicia?
-Primero, definamos “reforma”. Si se trata de modificar la composición de la Corte, resistencias va a haber siempre más allá de que haya vientos propicios para la renovación, como sucedió en 2003. A lo largo de la historia argentina del siglo XX se ve cómo se busca cambiar la integración de la Corte porque la que estaba en funciones dictaba sentencias desfavorables para quienes gobernaban. Me parece que las reformas pueden impactar más a la gente común y tener mayor legitimidad si parten del conocimiento acerca de cómo funciona la Justicia. También es cierto que el Poder Judicial se ha convertido en un actor político muy fuerte en la Argentina por la judicialización de los conflictos. En nuestra sociedad, aún en épocas de crisis, llevamos los reclamos a los Tribunales. Eso sentó las bases para un Poder Judicial que se piensa diferente porque ocupa un rol diferente al que se había imaginado al comienzo de la mano de una Corte técnica, objetiva y descomprometida políticamente.
#BIO
Leticia Barrera es doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Cornell (Estados Unidos). Nació y vivió en Tucumán, donde egresó de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de aquella provincia. En la actualidad, se desempeña como investigadora del Conicet, y docente de grado y de posgrado.