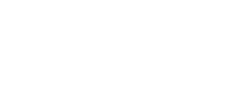Guibourg contra los escépticos de los concursos
por ACIJ
Una refutación escrita hace 30 años y aún vigente
En una exposición de 1991, el jurista y entonces magistrado Ricardo Guibourg se tomó el trabajo de refutar los argumentos más comunes de defensa de las designaciones discrecionales en cargos públicos. El “ataque” había sido pensado para impedir que la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo volviera a caer en el reino de la dedocracia. De ese análisis surgió una batería de fundamentos todavía vigente y necesaria para quienes creen en los concursos.
En juego estaba la potestad de designar secretarios y secretarias. En ese momento, abril de 1991, la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, una de las instituciones judiciales argentinas que con más consistencia, precocidad y tradición ha cultivado los nombramientos por concurso, se debatía entre mantener los límites a la discrecionalidad o ampliarlos. El contexto institucional alentaba a dar marcha atrás. En la instancia de las definiciones, el jurista y entonces magistrado Ricardo A. Guibourg presentó una batería de argumentos en contra de la dedocracia con el fin de alertar sobre el peligro de que “sucumbiera la más trascendente de las iniciativas de Amadeo Allocati”, uno de los jueces de mayor prestigio del tribunal. Allocati había fallecido un año antes: por fortuna, la Cámara mantiene hasta el presente, aunque con matices y variaciones, los concursos reglamentados por aquel y sus pares el 24 de abril de 1959.
Las razones elaboradas por Guibourg son una joya de la fundamentación por su convicción y elocuencia, pero, también, por su actualidad. El documento emergió de los archivos a partir de una investigación acerca de los efectos de la política de concursos en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, órgano que se destaca por su apego al ingreso democrático incluso antes de que una ley tratara -hasta aquí con escaso éxito- de imponerlo. Su contenido refleja la inteligencia del autor para desnudar las excusas que aún impiden que los concursos de acceso a los cargos públicos en general y en la Justicia en particular sean la regla. Esta riqueza obliga a transcribir los argumentos originales y a acabar aquí esta introducción para que, sin más trámite, comience la lectura del texto que Guibourg dedicó a quienes son escépticos de los concursos.
Se transcriben a continuación las refutaciones de Ricardo Guibourg a cada uno de los argumentos formulados en favor de la discrecionalidad en la selección de cargos y la eliminación de los concursos
1. La Corte Suprema ha derogado todo régimen de concursos.
Este argumento no puede sostenerse. La Justicia Nacional del Trabajo tiene reglamento de concursos para la designación de secretarios desde 1977, mucho antes de que el alto Tribunal entendiese oportuno dictar normas al respecto. A partir de la Acordada 34/84, la Corte hizo obligatorio para todas las cámaras lo que la nuestra ya venía cumpliendo; y sólo nos vimos en el caso de adaptar nuestro reglamento a las pautas generales dispuestas por la superioridad. Ahora, el artículo 1 de la Acordada 74/90 suspende por un año "el régimen instituido por la Acordada 34/84 y sus modificatorias". Lo que se suspende es aquella obligatoriedad a la que estábamos sometidos, así como las pautas que debimos acatar en nuestro propio reglamento. Hemos quedado en libertad de derogar o modificar nuestro régimen de concursos, pero también en libertad de mantenerlo, tal como estábamos antes de la Acordada 34/84.
El artículo 20 de la Acordada 74/90 agrega: "disponer que hasta tanto se decida el régimen futuro de designación de dichos funcionarios, las vacantes existentes o que se produzcan en el futuro podrán ser cubiertas, en forma definitiva, con prescindencia del llamado a concurso". Esta norma no hace más que aclarar, dentro del marco anteriormente descrito, que las designaciones pueden hacerse en forma definitiva aún sin concurso. Pero jamás podría interpretarse que su texto prohíbe los concursos.
Nótese que el meollo de la norma, "podrán ser cubiertas", sólo puede estar dirigido a quien tiene la atribución de cubrir las vacantes, que es la Cámara correspondiente a cada fuero. Los jueces de primera instancia eligen a los candidatos y los proponen, pero no cubren las vacantes: sólo las Cámaras lo hacen, y para ello deben examinar, valorar y luego aceptar o rechazar las propuestas que se les eleven. La valoración de las propuestas puede fundarse en la libre convicción (esto es en los datos que cada juez de Cámara haya podido reunir y en la opinión que haya logrado forjarse respecto del candidato propuesto), o hallarse estructurada en un reglamento que facilite la reunión de datos y la formación de opiniones y les de transparencia pública (es decir, un sistema de concursos).
Si la acordada dispone que las vacantes podrán ser cubiertas con prescindencia del llamado a concurso, esta autorización no puede estar dirigida a la autoridad proponente sino a la que tiene capacidad para aprobar o desechar las propuestas, autoridad que a partir de diciembre de 1990 (y por el plazo de un año) queda en libertad para elegir el modo en el que examinará y valorará las propuestas, así como los criterios que usará para acogerlas o desestimarlas.
2. De todas maneras, la Corte Suprema desea la supresión de los concursos.
Este argumento no puede sostenerse. Los deseos del alto tribunal son, oficialmente, los que se expresan en sus decisiones. La decisión adoptada en la Acordada 74/90 no consiste en suprimir los concursos sino, como ya he dicho, en suspender por un año la obligatoriedad de mantenerlos. Pero, aún si se conjeturase que detrás de aquella decisión existe un designio no expresado favorable a la supresión lisa y llana de los reglamentos de concurso, no veo razón para que este Tribunal se transforme en ejecutor oficioso de una tácita voluntad ajena. En este sentido, deseo recordar un precedente de los últimos tiempos. En ocasión de la cesantía de dos agentes decretada por esta Cámara, la Corte Suprema confirmó la medida, pero dispuso que el cuerpo resolviese acerca del pago de los haberes caídos. Muchos en esta Cámara entendimos que era parecer de la Corte que tales haberes debían pagarse, pero, en definitiva, se resolvió en sentido contrario por sostenerse -creo que con buen juicio - que no procedía el pago de haberes posteriores a la cesantía, aunque esta estuviese sujeta a un pedido de reconsideración sin efecto suspensivo. Considero que cada uno debe actuar, dentro de sus atribuciones, del modo que su conciencia le dicta. Desde luego, las decisiones de la Corte Suprema deben ser acatadas. Sus opiniones, en cuanto sean conocidas, pueden ser compartidas o no. En caso negativo, siempre queda al alto tribunal la prerrogativa de modificar -si lo cree adecuado y oportuno- lo que el órgano inferior haya resuelto.
Destaco que en este caso (aun cuando se diese por buena la conjetura inicial) no existen los motivos que conducen a seguir la jurisprudencia de la Corte en las causas judiciales. En cada expediente se controvierten derechos de las partes, y debemos asegurar que la controversia se resuelva con rapidez y economía, aun cuando sea preciso resignar opiniones personales. Esto, claro está, siempre que junto con las opiniones no se violenten los principios. Y que la doctrina superior se halle inequívocamente establecida. En el presente supuesto no existe una doctrina inequívoca ni un proceso judicial entre terceros. Por mi parte agregaría que hacer mía aquella supuesta opinión violentaria lo que juzgo un principio moral; pero comprendo que esta última opinión no debe ser necesariamente compartida. Ya me referiré a ella más adelante.
3. Cuando tuvo oportunidad de hacerlo en virtud de la Acordada 30/87 de la Corte Suprema, la Cámara se liberó a sí misma de la obligación de convocar a concurso para los cargos de secretario de segunda instancia. Sería discriminatorio mantener aquella limitación para la instancia anterior.
Este argumento no puede sostenerse. Si fuera cierto que el caso de una instancia es semejante al de la otra, sería bueno preguntarse por qué la unificación de criterios deba hacerse en el sentido negativo y no en el positivo. Creo -como lo señalé en su momento - que fue un error eliminar los concursos para secretarios de Cámara. ¿Habría que repetir ahora el mismo error para la primera instancia, sólo para unificar el sistema? ¿Por qué no extender nuevamente a la segunda instancia el régimen de concursos que rige para la primera? Si preferimos suprimir todos los concursos no estamos simplemente cediendo a la necesidad de unificar los criterios: estamos afirmando que es mejor el método discrecional que el de concursos. Y, si pensamos tal cosa, el argumento de la uniformidad se torna completamente superfluo.
Pero esto no es todo: el argumento que examino es, además de superfluo, contradictorio. No hace tanto tiempo de aquella decisión (que sigo criticando) para que no recordemos las razones que le sirvieron de fundamento. Una de ellas consistía en advertir que, en la segunda instancia, la autoridad proponente (cada sala) forma parte de la autoridad designante (la Cámara en pleno). Y la otra, acaso de mayor importancia, señalaba que, después de todo, el ingreso por concurso a la carrera judicial quedaba asegurado por la norma que solo permitía elegir sin concurso entre los secretarios de primera instancia, sujetos a su vez al mencionado régimen de selección. Es más: para mantener esta última garantía la propia Corte se autosometió y sometió a las Cámaras de Apelaciones al sistema de concursos para la designación de prosecretarios de sala u otros funcionarios de categoría equivalente al de secretario de primera instancia. Esos argumentos fueron esgrimidos en este mismo recinto para fundar el abandono del concurso obligatorio en la segunda instancia. Si ahora invocamos aquella decisión para abandonarlo también en la instancia inicial incurriremos en una petición de principio: nadie puede elevarse en el aire tirando de los cordones de sus zapatos.
4. No debe someterse a concurso a candidatos que, por contar con el título de abogado, han de presumirse idóneos - al menos en el aspecto profesional- para el desempeño del cargo.
Este argumento no puede sostenerse. Cualquier abogado reúne en principio los requisitos legales mínimos para ser designado secretario, pero, por encima de tales requisitos, algunos abogados son más idóneos que otros. No es lo mismo un concurso que un examen de suficiencia. Un examen busca averiguar, respecto de un conjunto de personas, quiénes son aptas para el cargo y quiénes no lo son: así funciona, por ejemplo, el examen médico al que se somete a los ingresantes al Poder Judicial. Esto es suficiente, ya que no interesa a la Justicia saber quiénes son más sanos que otros sino tan sólo quiénes son suficientemente sanos: el criterio de selección no es la salud, aunque ella es indispensable, sino la idoneidad funcional. A un concurso, en cambio, sólo son admitidos los que en principio parecen aptos: lo que se busca es establecer quiénes, entre ellos, exhiben la mayor aptitud, a fin de escoger la persona a la que haya de encomendarse una responsabilidad determinada. Ser excluido en un examen de suficiencia puede ser descalificante: ser vencido en un concurso, en cambio, no lo es. Incluso los profesores universitarios deben someterse periódicamente a concursos en su propia especialidad y, aunque lleguen a perder su cargo frente a un oponente que los aventaje, no ha de entenderse por ello que no lo hayan ejercido satisfactoriamente hasta el momento.
5. El concurso juzga a los participantes por una prueba momentánea, circunstancia en la que el estrés puede impedirles alcanzar el rendimiento del que son capaces.
Este argumento no puede sostenerse. Ante todo el concurso, tal como se halla concebido en nuestro fuero, toma en cuenta los antecedentes reunidos por cada candidato en cuanto ellos sean conducentes para la valoración de su idoneidad. La oposición, a su vez, se halla dividida en dos pruebas, una escrita (donde el concursante tiene a su disposición el tiempo necesario y los elementos existentes en la biblioteca de la Cámara) y otra oral a la que sólo se admiten los que hayan superado con cierto puntaje la primera prueba. El participante, pues, es valorado de modos diversos, en tiempos diferentes y con distinta incidencia de la tensión nerviosa propia de una situación de examen.
Pero, aunque así no fuera, el argumento tampoco sería válido. Un secretario -y en especial uno de primera instancia- debe desempeñar su función en condiciones altamente estresantes, como lo saben los colegas que han pasado en cualquier tiempo por ese cargo. Es preciso adoptar decisiones bajo presión sin perder la compostura, ni producir mengua alguna en el trato que se dispensa a los litigantes, a los letrados y al personal al que se dirige. Si un concursante demuestra menor rendimiento por hallarse en situación crítica, la valoración de esa misma circunstancia es útil como elemento de juicio acerca de la idoneidad del mismo candidato para desempeñar la función en condiciones reales.
6. El concurso sólo permite averiguar algunos de los méritos de los concursantes, pero la idoneidad para el cargo está compuesta también de condiciones que ningún concurso puede demostrar, como la honestidad, la lealtad y la laboriosidad. Respecto de estos requisitos es indispensable contar con el juicio de la autoridad proponente.
Este argumento no puede sostenerse. No porque afirme lo falso, sino porque de lo verdadero extrae conclusiones excesivas. Un concurso es una herramienta imperfecta para juzgar los méritos de las personas: si conociéramos alguna mejor, sin duda deberíamos adoptarla. Una de sus imperfecciones consiste, precisamente, en que algunas de las condiciones indispensables para el ejercicio de la función pública no se reflejan en sus resultados. Pero es imposible dejar de advertir que esas condiciones son semejantes a la sanitaria a la que me referí antes. Cualquiera que sea la aptitud intelectual de un candidato, no se le debe confiar una tarea de responsabilidad si no es suficientemente sano, si es deshonesto o si es poco afecto al trabajo. Pero, afortunadamente, las virtudes correspondientes se hallan todavía bastante extendidas en el seno del Poder Judicial. Si un aspirante no reúne condiciones sanitarias adecuadas, por ejemplo, no puede ingresar. Y por el resto acudo confiado a la experiencia de mis colegas. Si tomáramos en el Poder Judicial una muestra al azar de diez personas, ¿de cuántas podemos estadísticamente esperar deshonestidad? ¿Y de cuántas un rendimiento laboral inferior al razonable? Es posible afirmar que, por encima de cierto umbral de aceptabilidad, la aptitud sanitaria, moral y laboral constituye la regla, y cualquiera de sus opuestos la excepción. No digo, por cierto, que tales excepciones no existan. Sólo afirmo que no es preciso buscar demasiado para encontrar personas honestas y laboriosas: ellas son la mayoría, y dentro de ese gran número es preciso determinar quiénes son más idóneos desde el punto de vista intelectual y profesional, en estricta relación con el ejercicio de la función pública de la que se trate.
Por este motivo, la imperfección del sistema de concursos es fácil de solventar: basta con conceder a la autoridad proponente un margen de elección discrecional, no tan estrecho que pueda verse obligada a escoger a quien no cumpla los requisitos personales indispensables, pero tampoco tan amplio que facilite el ejercicio de la preferencia extrafuncional. De esta manera será posible evitar designar a los candidatos portadores de alguna tacha moral o laboral, y a la vez garantizar cualquier elección que se haga recaer en alguno de los que han demostrado ser más idóneos que los demás.
7. El secretario ocupa un cargo en el que es esencial la confianza, puesto que es un funcionario encargado de la fe pública. Por esto es inconveniente limitar al magistrado impidiéndole elegir a quien goza de su confianza. Después de todo, el propio juez es el perjudicado si se equivoca al elegir.
Este argumento no puede sostenerse. El asesor de un ministro, el secretario privado de un diputado, son funcionarios llamados de confianza: se los designa precisamente porque gozan de la confianza del individuo con quien trabajan, ya que tal situación es la condición principal (y casi exclusiva) para su desempeño. Como contrapartida, su suerte está ligada a la del funcionario que los designa o propone, ya que cesan cuando este cesa.
El secretario de primera instancia es un funcionario del juzgado y no un apéndice del juez. Cuando el magistrado renuncia o fallece, el secretario permanece en su puesto. Y el nuevo juez que reemplaza al anterior no puede removerlo ni trasladarlo: está obligado a confiar en él o, al menos, a establecer una indefinida convivencia. ¿Nos parece que debiera ocurrir lo contrario? Personalmente no lo creo. El requisito para cumplir adecuadamente la función de secretario no consiste en gozar de la confianza del juez, condición aleatoria y de base psicológico-individual, sino en merecer la confianza del tribunal, circunstancia intersubjetivamente apreciable, y dependiente de un sólido fundamento moral e intelectual.
Entre un criterio y otro existe tanta diferencia como entre la amistad y el mérito: a menudo se hallan relacionados, pero no existe garantía alguna de tal relación y, desde el punto de vista colectivo, el segundo es mucho más confiable que el primero como fundamento de selección. Cualquiera de nosotros que lea los periódicos puede advertir la gravedad de esta diferencia.
La distinción que acabo de formular abre el camino, también, para una reflexión de doble contenido: uno relativo a los principios políticos y otro puramente pragmático vinculado a la mejor calidad del servicio público.
En efecto, la selección puramente discrecional obliga al proponente a restringir de antemano el universo de candidatos entre los que haya de escoger el de su preferencia. En efecto, el magistrado ignora quiénes son todos los abogados sanos, honrados y laboriosos que existen en la comunidad, e ignora también cuántos de ellos desean ocupar un cargo de secretario y quiénes de estos últimos cuentan con alguna específica idoneidad profesional para desempeñarlo. Sólo dispone de una restringida nómina compuesta por los abogados que conoce personalmente y por los que le sean recomendados por terceros. Si dentro de ese microcosmos ejerce a conciencia el deber de informarse, es posible que seleccione un candidato apto. Pero, ¿cuántos otros individuos, acaso más aptos que el elegido, no fueron siquiera tenidos en cuenta como candidatos porque no tuvieron la oportunidad de ser conocidos en el momento adecuado? Y los que alcanzan a integrar la lista de candidatos, ¿cuánto deben a su propio mérito, cuánto a su capacidad para hacer conocer ese mérito y cuánto a la fortuna de hallarse vinculados a una persona en situación de recomendarlos? Nótese que no estoy hablando de prácticas irregulares, sino de circunstancias normales e inevitables en todo proceso de selección discrecional.
Esa restricción inicial y aleatoria del universo de candidatos priva al juez del conocimiento necesario para ejercer la mejor elección y priva a un número indeterminado de terceros, eventualmente capacitados, de la oportunidad de acceso al cargo público. El primero de tales efectos implica que la administración de justicia, aunque logre buenos funcionarios, no tiene la seguridad de conseguir los mejores disponibles. La segunda consecuencia importa una innecesaria limitación al cumplimiento del artículo 16 de la Constitución Nacional, en cuanto dispone que todos los habitantes de la Nación son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Aunque esta idoneidad no se entienda sólo profesional e intelectual sino también moral, el concepto no podría extenderse hasta comprender el habitual "conocimiento de la persona adecuada en el momento oportuno".
Por último, no es verdad que en caso de error en la elección el perjudicado sea el magistrado responsable de ella. Si se trata de un secretario ineficiente, no sólo el juez que lo propuso sufre las consecuencias: también las padecerán en el futuro el magistrado que haya de reemplazarlo y, en todo tiempo, el personal que caiga bajo la autoridad del funcionario incompetente. Pero reducir el ámbito del perjuicio al interior del Poder Judicial me parece una inaceptable trivialización del problema: los primeros, permanentes e indefensos afectados son los ciudadanos que, en medio de sus tribulaciones o de lo que consideran tales, acuden a nosotros en demanda de justicia. Cada error que cometemos en la designación de un funcionario o empleado, sacralizado por la estabilidad de la que gozan los agentes judiciales, revierte sobre toda la comunidad y contribuye en alguna medida a que la administración de justicia sea, en su conjunto, menos eficiente y menos confiable.
8. Los resultados del sistema de concursos no han demostrado ser mejores que los del método discrecional.
Este argumento no puede sostenerse. Ningún método humano es perfecto y no todos los resultados del régimen de concursos exhiben igual nivel de calidad. Varios factores inciden en tales diferencias: el mayor o menor mérito promedio de los participantes en cada concurso; los diferentes criterios empleados por diferentes jurados; el alto número de elegibles determinado por la existencia de vacantes simultáneas... Pero, imperfección por imperfección, el método de concursos, fundado en principios de publicidad, imparcialidad y objetividad, ha arrojado resultados mejores en su conjunto que el de selección discrecional. Ruego a mis colegas que me eximan de formular odiosas comparaciones nominativas, pero sugiero que cada uno de nosotros examine mentalmente los niveles judiciales donde se han aplicado los concursos, y los confronte con aquellos que sólo han dependido de la apreciación subjetiva de la autoridad proponente o designante. En ambos campos encontrará personalidades excelentes y otras algo menos que perfectas, pero el resultado promedio será claramente favorable al campo donde se haya valorado públicamente el mérito de los candidatos.
9. La supresión de los concursos responde al deseo de los magistrados y no cuenta con la oposición de los eventuales concursantes.
Este argumento no puede sostenerse. Pero admito que describe una situación rigurosamente observable. Si saliéramos a hacer una encuesta entre los magistrados de primera instancia, el resultado sería abrumador en favor de abolir toda restricción. Si consultáramos al personal con título de abogado la respuesta sería acaso menos categórica, pero igualmente favorable a la supresión de los concursos. Una decisión en tal sentido sería recibida con verdadero alivio por muchas personas en el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo. La pregunta que en estas circunstancias cabe formularse es: ¿debemos considerar relevante ese estado de ánimo? ¿O, por el contrario, insistir en una política aparentemente impopular? No vacilo en favorecer la segunda respuesta, y creo que para explicar esa decisión se hace necesario analizar las causas de aquellas preferencias generalizadas y, por encima de todo, el marco en que ellas se hallan confinadas.
Los concursos sirven para distinguir los mejores de los que no lo son tanto. Para lograr esta finalidad someten a todos a una valoración comparativa y, especialmente, a pruebas de oposición que constituyen un trance desagradable para todos. A nadie le gusta ser juzgado. Y menos verse interpelado en un momento dado por un grupo de personas de cuyo parecer dependa, al menos temporariamente, una parte del propio futuro. Pero a esta desdicha se suma aún otra. Por definición, los mejores constituyen siempre una minoría dentro del grupo de aspirantes. Los demás han de pasar varios días de ansiedad para verse luego excluidos del grupo selecto. En cuanto al mero cálculo estadístico se agregue una pizca de inseguridad o de autocrítica, el ánimo del aspirante se inclinará a rehuir la confrontación y a poner sus esperanzas en la discreción de sus superiores, que por contar con mayor proporción de aleatoriedad reparte más ampliamente sus preferencias dentro del gran número.
Otro es el caso de los magistrados, cuyas atribuciones se ven claramente limitadas por el sistema de concursos. Si se pregunta a cualquiera de nosotros si desea tener mayores o menores facultades, con gran probabilidad elegirá lo primero. Es humano: todos queremos poder más de lo que podemos y tendemos a rechazar toda traba que se oponga a nuestros deseos. No lo hacemos por ambición desmedida ni por una vana apetencia de poder: sencillamente confiamos en nuestros propios criterios de decisión (no podría ser de otro modo, ya que son los nuestros) y creemos que, salvo error, nadie hay mejor que nosotros para dirigir nuestra vida, gastar nuestro dinero, decidir nuestras acciones y -¿por qué no?- elegir a nuestros colaboradores.
Todos queremos libertad, pero, claro está, en un marco de orden. El orden consiste siempre en una limitación de la libertad. Llamamos orden a la situación en la que ciertas conductas, que pueden ser perjudiciales para nosotros o para terceros, no están permitidas. Y en la que ciertas conductas, que son indispensables para la subsistencia del grupo o para la convivencia dentro de él, son obligatorias. La libertad es, pues, el desorden que aprobamos; la opresión, el orden que desaprobamos. Y, como seres humanos, estamos mejor dispuestos a ver opresión en las propias limitaciones que a llamar libertad al desorden ajeno.
Nuestra razón, sin embargo, se sobrepone al interés momentáneo y nos hace comprender que nos conviene renunciar al homicidio para que otros también se abstengan de cometerlo; respetar a los demás para exigir de ellos un mínimo de respeto y, a veces, aceptar la obligación de pagar impuestos para que los demás contribuyan también a sostener los servicios comunes de la sociedad en que vivimos. Es que cada uno de nosotros confía en los propios criterios, pero no está dispuesto a extender esa confianza a los criterios que sustente cualquier prójimo indeterminado.
Allí es donde aparece la piedra de toque valorativa en el tema que nos ocupa. Cada uno de nosotros desea libertad para elegir, pero, para obtenerla, ¿está dispuesto a aceptar los criterios de los demás? La respuesta que se dé se halla estrechamente vinculada a la posición que cada uno ocupa. Un juez de primera instancia sólo es responsable de su propio juzgado y por esto se halla dispuesto a correr el riesgo de sus decisiones. Algo semejante ocurre con cada sala de la Cámara, aún con las complicaciones propias de la colegiación. Pero la Cámara en pleno es responsable del gobierno del fuero y a ella incumbe garantizar que el servicio de justicia se preste de modo adecuado en todos los organismos de su jurisdicción. No puede correr el riesgo de los errores ajenos y está obligada a establecer métodos que -dentro de lo humanamente posible- tiendan a evitarlos.
Antes aludí a los límites dentro de los cuales los concursos pueden considerarse impopulares y me he referido concretamente a dos sectores: los candidatos que han de ser examinados y los jueces que ven disminuido el margen de su capacidad para elegir. Pero, si la hipotética encuesta se hiciera fuera de estas paredes; si preguntáramos a los abogados y a los litigantes su opinión acerca del régimen de concursos, estoy convencido de que la decisión sería exactamente inversa: ellos, que constituyen la mayoría de la población usuaria de nuestros servicios, preferirían que todos nosotros, y no tan sólo los secretarios de primera instancia, fuésemos elegidos mediante una rigurosa selección comparativa de idoneidades.
Aunque acerca de estas preferencias no existen datos estadísticos, la afirmación que acabo de formular no es una mera conjetura. En el segundo semestre de 1990 se reunió en el Ministerio de Trabajo una comisión multisectorial con el objeto de preparar una propuesta de reformas a la ley 18.345. Participaron en ella delegados del Colegio Público de Abogados, de la Confederación General del Trabajo, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Unión Industrial Argentina, por mencionar las entidades representativas de los usuarios de la Justicia laboral. Los debates fueron extensos y, por cierto, enriquecedores, pero unos pocos temas fueron objeto de aprobación unánime y entusiasta. Uno de ellos era la propuesta de que todos los miembros de la Justicia Nacional del Trabajo, empleados, secretarios de ambas instancias, fiscales y hasta jueces y camaristas fuéramos designados mediante concursos de oposición y de antecedentes donde se demostraran la especial versación y la mayor aptitud profesional requeridas para el desempeño de cada cargo.
Lamento, estimados colegas, haber abusado de su paciencia. Les pido que miren indulgentemente este intento extremo de defender un principio moral que no he de abandonar. Creo haber pasado revista a los argumentos que alguna vez he oído tendientes a la supresión de los concursos o a volverlos optativos (que en la práctica es exactamente lo mismo). Si otros argumentos se invocasen, estoy dispuesto a oírlos con respeto, a examinarlos con lealtad y a aceptarlos o refutarlos fundadamente según sea su valor. Les ruego hacer otro tanto con las razones que acabo de exponer. Todos tenemos una responsabilidad conjunta y nuestros conciudadanos observan el modo en que la cumplimos.