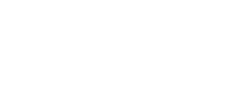Jueces que eligen jueces: la política sin partido que configura los Tribunales
por Irene Benito
En el libro “La familia judicial”, el sociólogo Juan José Nardi explora las prácticas de lucha y reparto de poder de la magistratura argentina: se trata de un paradigma paradójicamente potenciado por la instalación del sistema de concursos.
A Juan José Nardi no le interesa contar quiénes integran la familia judicial argentina, sino cuáles son las condiciones de existencia de ese fenómeno irrefutable. Este punto de partida marca la diferencia con otras investigaciones enfocadas en la exposición del nepotismo. En “La familia judicial. Una mirada sociológica” (Editorial Astrea, 2025), el autor describe el sistema político que en los hechos permite que sean los jueces y las juezas en ejercicio quienes “elijan” a los futuros integrantes de la magistratura ya sea por las designaciones discrecionales del personal judicial en transgresión a la Ley de Ingreso Democrático vigente desde 2013, o por su participación decisiva en los regímenes de selección de titulares por concurso y de subrogantes. Con datos empíricos y un repaso histórico, Nardi expone que la creación del Consejo de la Magistratura de la Nación, lejos de matizarlo o acotarlo por imperio de la selección y la destitución basada en el mérito y el demérito, acentuó el modelo de la familia judicial. La gran diferencia con “los jueces de la servilleta” sería que los surgidos de concursos deben buscar padrinos, madrinas y lobbistas en primer término en los propios Tribunales, y no en el Poder Ejecutivo, como ocurría antes de 1994.
Un aspecto central del ensayo es la voluntad de correr el velo que históricamente apartó a la actividad política de la magistratura del escrutinio público, un hermetismo que permitió a aquella consolidar sus prácticas de lucha y de reparto de poder. Nardi insiste en el error de idealizar a la Justicia Nacional y Federal como un órgano amenazado externamente por la política partidista, como si la república no pudiese agredirse desde adentro. Y esgrime que esa concepción de la judicatura como un todo impoluto portador del principio de independencia pasa por alto las afiliaciones evidenciadas por sus miembros a las distintas líneas de conducción de organizaciones corporativas como la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). El sociólogo recuerda que, como enseña Max Weber, política no es sólo la que se desarrolla en el ámbito de un partido, sino aquel accionar que procura la conquista de espacios estatales de decisión e influencia.
“Un estamento no necesita estar contaminado de política partidaria para disputar espacios de poder y defender sus intereses. Y estos no son necesariamente los de la república ni los de las instituciones en abstracto. (...) Los actores defienden los intereses del grupo al que representan, el cual, en el caso de los consejeros jueces, ni siquiera es el del estamento, sino el de la lista a la que estos pertenecen”, postula Nardi en “La familia judicial”.
La secretaría como incubadora de la judicatura
En su ámbito reservado de relaciones y de “rosca”, la magistratura construye un proyecto de poder minuciosamente diseñado. Es un sistema que rara vez se pone en tela de juicio porque, como dice Nardi, la Justicia no se mira a sí misma como un escenario de acción política interna sino como víctima de las fuerzas politizadoras exógenas. Pero, mientras tanto, se colocan las bases para que la familia judicial se arraigue y multiplique. Esto sucede en actos que a priori lucen tan burocráticos e inocuos como el nombramiento o el ascenso de un secretario o secretaria. Esa decisión en la que la judicatura tiene una incidencia dedocrática absoluta por haberse colocado por encima de la Ley de Ingreso Democrático resulta fundamental para el movimiento siguiente: la designación de la magistratura en propiedad, previo concurso en el Consejo de la Magistratura de la Nación, o el ejercicio de un interinato.
Quien llega a ser funcionario o funcionaria judicial queda en una posición inmejorable para ocupar el cargo de juez o jueza. La experiencia indica que estos concursantes han sido los mayores beneficiarios de los nombramientos resueltos a partir de las ternas confeccionadas por el Consejo instituido en la década de 1990, tras la última reforma constitucional. “Si el Ejecutivo pierde poder con la creación del Consejo debido a que su elección debe acotarse al resultado (ternas) de los concursos organizados por aquel, la pregunta que surge es quién se lo quedó”, refiere Nardi. Según este autor, el interrogante comienza a contestarse cuando se constata que el 71,7% de los ternados y ternadas que pasaron por el Consejo formaban parte del staff judicial al momento de concursar, y que estos se quedaron con el 76% de los cargos en juego. El sociólogo postula que ese es el producto de jueces y juezas que hacen política todos los días, y más allá de sus sentencias.
La politización original
La investigación de Nardi dice que la familia judicial nació cuando nació la Justicia, a partir de 1861. El ensayista precisa que no tuvo un cargo público previo o posterior solamente el 2,3% de los jueces federales nombrados durante las presidencias de Bartolomé Mitre, Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda. La mayoría provenía de los poderes ejecutivos y legislativos de la Nación y de las provincias. Pasa el tiempo y esos grandes nombres de la función pública comienzan a ser reemplazados por sus descendientes y parientes en general, y por colaboradores de figuras renombradas de la abogacía. A continuación se advierte la tendencia de que, cuando los padres ascienden a camaristas, los hijos de estos “heredan” los juzgados. Cuando eso no es posible, son los secretarios los que se hacen cargo de las unidades que dejan vacantes sus antiguos jefes promovidos a la segunda instancia. Dice Nardi que estos patrones de comportamiento institucional y los padrinos que gestionan las designaciones aparecen a finales del siglo XIX.
Los gobiernos de facto que se suceden desde 1930 fortalecieron la posición de los secretarios judiciales y jueces de primera instancia como aspirantes respectivos a los cargos vacantes en los juzgados y cámaras. “En ese tiempo de inestabilidad prevaleció en el Poder Judicial de la Nación que los cargos fueran ocupados por sus propios miembros y no por personas provenientes de espacios sociales externos”, escribe Nardi.
El esplendor de la familia judicial adviene con la instalación del Consejo, que oficializa la participación de la judicatura en la selección y el control de la disciplina de los miembros de su estamento, además de en la administración de la Justicia Nacional y Federal. El autor precisa que esa expansión propicia la aparición de disputas entre diferentes agrupaciones en el seno de la AMFJN: “la pregunta es qué cambió en una Asociación que durante 60 años había tenido una vida relativamente tranquila (...). La respuesta es nuevos espacios para asesores, empleados, etcétera. Lisa y llanamente, contratos y espacios de poder”.
Las entrevistas que hizo Nardi revelan que las consejerías de la magistratura, que a su vez están ligadas a las distintas líneas de conducción de la AMFJN, son vistas como “ámbitos de contención” donde confluyen padrinos y madrinas (consejeros y consejeras) con ahijados y ahijadas (concursantes). Se establecen así relaciones de afinidad basadas en intercambios de favores y acomodos. Todo está fríamente tabulado: Nardi apostilla, por ejemplo, que se sabe quién es el garante del nombramiento porque esta persona se preocupa por ser la primera que comunica la noticia a su beneficiario o beneficiaria. Otra consecuencia serían las designaciones “cruzadas” de familiares.
El libro de Nardi acierta cuando plantea la faceta política de la magistratura de forma desapasionada y con la finalidad práctica de entenderla a cabalidad. Quizá “La familia judicial” decepcione a quienes, convocados por el título, recorran con ansiedad la obra esperando encontrar allí nombres y apellidos con proyección en la actualidad. Esa información falta, pero porque el libro propone no quedarse con circunstanciales linajes, sino pensar por qué esas “tribus”, al decir de Alberto Binder, crecen y se desarrollan en la Justicia. Si no se comprende esto, la próxima reforma, lejos de privilegiar la idoneidad, puede agravar la situación, es decir, subrayar todavía más la concepción de la Justicia como una institución regida por los clanes y los contactos. Es un riesgo real para una familia judicial que en democracia o en dictadura, con o sin concursos, lleva más de 160 años retroalimentándose.