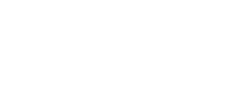La Corte quiere ser clara, pero le sale oscuro
por Irene Benito
Una resolución atípica sobre el lenguaje de las sentencias revolvió la fractura existente en el máximo tribunal argentino
El resultado más nítido de la Resolución 2.640/2023 es el rechazo de la “oración-párrafo”. Fuera de aquel logro, la pretensión de emitir lineamientos que otorguen claridad a ciertos pronunciamientos -los que declaran admisibles recursos extraordinarios- dejó a la vista hasta dónde llegan las diferencias intestinas en el último refugio para la Constitución.
El periodista español y estudioso eximio del idioma, Álex Grijelmo, tiene razón cuando se maravilla de que seres que están en desacuerdo en casi todo concuerden al menos en el significado de las palabras que utilizan para pelearse entre sí (lo dice mejor en esta entrevista de 2019). La reflexión de Grijelmo viene a cuento de lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación quiso hacer y de lo que le salió en la Resolución 2.640 del 10 de octubre de 2023. La adhesión al lenguaje claro terminó percudida por la fractura existente entre la mayoría y la minoría, y prevaleció el desconcierto. Pese a suscribir el postulado de la claridad, la disidencia del ministro Ricardo Lorenzetti detonó las intenciones de sus pares Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz. Increíblemente, en medio de este resultado confuso “pereció” el vicio forense llamado “oración-párrafo”.
Las recomendaciones
La Resolución 2.640 reconoce que el lenguaje jurídico tiene tal especialidad que, si no hay un esfuerzo por hacerlo comprensible, es difícil que el público entienda lo que disponen las sentencias. El presidente Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz hablan de “adoptar prácticas y herramientas a modo de recomendación”, lo que de entrada ilustra acerca del tenor orientativo y no impositivo de la iniciativa. Para reforzarlo, la mayoría anuncia que sólo está aprobando “lineamientos generales para estructurar” los pronunciamientos. Pero, como se trata de una resolución, algo, finalmente, se resuelve, y eso es que las pautas anexadas serán de aplicación sólo a las sentencias que declaren admisibles recursos extraordinarios; que aquellas no demorarán los trámites en curso y que una comisión formada por funcionarios de la Corte seguirá trabajando para aclarar la lengua.
El comité interno del idioma nace con el siguiente cometido: 1) elaborar reglas complementarias a las contenidas en la Resolución 2.640 sobre la base de la revisión de textos que aborden el problema de la opacidad lingüística de los Tribunales (los ministros mencionan algunos ensayos específicos, pero la enumeración queda abierta “a cualquier otro trabajo que resulte de interés”), y 2) monitorear, mediante propuestas e informes periódicos elevados a las vocalías, las sentencias dictadas por la Corte para recopilar los tecnicismos judiciales utilizados y detectar oportunidades de mejora continua en la redacción. Integrarán ese equipo dos integrantes de la Secretaría de Jurisprudencia, y otros tantos de la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto, pero aquellos podrán celebrarse reuniones con las áreas que “consideren pertinente” en aras de cumplir sus objetivos.
El anexo “Lineamientos Generales de Sentencias Claras” consiste, por un lado, en ocho prescripciones aconsejadas para estructurar las decisiones, que podrán cambiar si así lo exige la “mejor comprensión de la contienda”. Lejos de proponer algún cambio de orden, las recomendaciones aprobadas consolidan la tradición de ubicar primero la descripción del objeto de la demanda y, sucesivamente, la relación circunstanciada de los hechos del caso; la descripción de la forma en la que la decisión apelada resolvió la cuestión y una breve reseña de sus fundamentos; la individualización de la parte que recurre a la Corte y la descripción de sus agravios; la explicitación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad del recurso; la manifestación de la cuestión que debe resolver el tribunal; el desarrollo de los argumentos utilizados para resolver, y la redacción clara de la parte resolutiva de la sentencia.
Llamativamente, la estructura avalada por la mayoría omite dar un lugar específico a las disidencias por lo que se sobreentiende -acción que el lenguaje claro procura evitar- que ha de estar incluida dentro de la argumentación. En cambio y luego de enunciar las pautas sobre las partes del pronunciamiento, Rosatti, Maqueda y Rosenkrantz se adentran en el campo de la escritura propiamente dicho, y estatuyen que la sentencia debe ser autosuficiente “de forma tal que para su comprensión no resulte necesario recurrir a otros documentos”. “Los argumentos deben concatenarse metódicamente y desarrollarse de manera precisa y congruente. Cuando sea necesario remitirse a dictámenes, normas o precedentes, se sugiere especificar brevemente y en lo que resulte pertinente su contenido. Se recomienda priorizar las oraciones cortas y evitar las ‘oraciones-párrafo’”, precisan.
A continuación, los ministros vuelven sobre el asunto de la autosuficiencia, y dicen que cuando se opta por remitir “en lo pertinente” al dictamen de la Procuración General de la Nación -y no hacerlo propio a cabalidad- deberá aclararse a qué fragmentos se alude o brindar suficientes elementos para que el lector pueda advertirlo con facilidad. La Resolución 2.640 dedica a las minorías sus últimas líneas: “en los supuestos de votos concurrentes o disidencias, se recomienda no incluir la reseña de la causa cuando dicha reseña sea idéntica a la que efectuó la mayoría”.
La voz discordante
La disidencia parcial de Lorenzetti se destaca sin necesidad de leerla porque es más extensa que la posición mayoritaria. El ministro empieza su exposición declarando que él pertenece al bando pionero del derecho a entender que sus pares están tratando de estimular. “El lenguaje claro es una política de estado que se ha impulsado en la Argentina desde hace veinte años, que comparto y que he impulsado junto a numerosos jueces y juezas de todo el país, tanto en el ámbito federal, como nacional y en particular en las justicias provinciales”, afirma.
Después de expresar su apoyo incondicional al lenguaje claro, Lorenzetti desarrolla los motivos de su desacuerdo con la Resolución 2.640. El juez le achaca una “falta de sistematización” indigna de la supremacía de la Corte, y de la posibilidad de beneficiar al conjunto del Poder Judicial y de la sociedad. “Lo que se propone, lamentablemente, es limitadísimo, meramente declarativo y no está dirigido a la población, como se verá en esta disidencia”, anticipa.
Las críticas de la minoría apuntan a las formas, pero, en particular, al olvido de los antecedentes. Lorenzetti coloca como punto de partida del movimiento judicial por el lenguaje claro al año 2004: no lo dice, pero es justo el momento en el que él llegó al máximo tribunal del país. Y precisa que los poderes judiciales se comprometieron con esa política en la Iº Conferencia Nacional de Jueces de 2006 y que, a continuación, la propia Corte de la Nación emitió acordadas acerca del tema (6 y 30 de 2007; 29 de 2008 y 15 de 2013). Más adelante vuelve sobre la cuestión de los precedentes, y enumera avances en pos del lenguaje claro elaborados por la academia y los tribunales provinciales.
En cuanto a las formalidades, a Lorenzetti le parece que los lineamientos relativos a la redacción son apropiados para un protocolo interno, pero no para “una acordada con efectos jurídicos generales” -recuérdese que lo que finalmente prosperó es una resolución administrativa-. Tampoco le resulta feliz que se integre un comité después de aprobar los lineamientos generales de las sentencias claras y no antes. “Una Corte no puede dictar una norma supeditada a lo que determine una comisión. Tampoco es jurídicamente correcto encomendar a una comisión que complete una regla de derecho, porque significa admitir que es incompleta o poco estudiada o dictada para satisfacer necesidades momentáneas”, opina. Y aún añade que lo resuelto es una “decisión precaria” que “no vale como modelo” para otros tribunales: “en cierta manera no se logra el requisito de autosuficiencia que los mismos lineamientos exigen”.
Los aspectos técnicos no son secundarios, según Lorenzetti. Su visión es que la Corte está haciendo algo “infrecuente” y “extraño”, que es legislar para sus miembros o “autorregularse”, y que para ello basta con “aplicar los criterios”. A modo de corolario, el ministro expresa: “es más claro hacer las sentencias con claridad, que redactarlas de modo oscuro y dictar una norma para decir que deben ser claras”.
El mensaje
Por desgracia la necesidad lógica de que el pueblo entienda lo que sus jueces supremos deciden quedó enredada en la desavenencia que divide a la Corte desde hace ya algunos años, división que fue aprovechada por el sector político oficialista para impulsar la destitución de todos sus miembros en un proceso en la Cámara Baja que se tramita en paralelo a las elecciones presidenciales de 2023.
La pequeñez volvió a triunfar sobre la nobleza, pero algo puede rescatarse. Como observaba Grijelmo, los rivales no consiguen ponerse de acuerdo sobre cómo implementar el lenguaje claro, pero concuerdan en su importancia y, al parecer, también en su contenido, aunque es cierto que, fuera de la impugnación concreta a la oración-párrafo, la Resolución 2.640 es escueta y generalista. Habrá que ver cómo actúa la comisión interna, y cuánto se deja -y la dejan- impregnar por el genio del idioma castellano. Una idea: empezar por la propia Resolución 2.640, cuyas erratas; usos arbitrarios de las mayúsculas; problemas de puntuación; redundancias e inconsistencias de estilo abonan la presunción de que la claridad es incompatible con un escenario institucional tan poco constructivo.