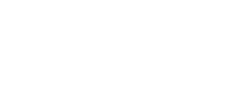“Las herramientas del Derecho, que son hermosas, están cargadas de conservadurismo”
por Irene Benito
Diálogo con la académica e investigadora Mariela Puga
La entrevista en cuatro definiciones:
“Existe una narrativa emergente, también en mi cabeza, que postula que debemos reconocer que el constitucionalismo surgió como un proyecto androcéntrico que suprimió en su momento a constitucionalistas feministas que ya existían”.
“Hay quienes dicen ‘la tecnología de la igualdad sirve porque es tan universalizante que inevitablemente se reconocerá a las mujeres y a las minorías’. Pero no es así porque no hay tecnología neutral”.
“Durante un siglo y medio se estuvieron construyendo de un modo androcéntrico las hipótesis posibles de las acciones privadas (del artículo 19 de la Constitución) y a nadie se le ocurrió que la interrupción voluntaria del embarazo era parte de la privacidad”.
“Una plantea una idea muy emocional acerca de la igualdad a jueces que la limitan en función de una construcción que lleva varias generaciones. Y no se puede dialogar con ese sentido si no hay una posición crítica respecto de la narrativa histórica”.
Mate en mano, en el departamento céntrico en el que se aloja durante su estancia en San Miguel de Tucumán, Mariela Puga pregunta qué puede aportar ella al debate que promueve JusTA y, luego, con total espontaneidad, la doctora en Derecho e investigadora del Conicet coloca sobre la mesa las vivencias que acaba de adquirir como expositora y participante del encuentro anual de ICON-S Argentina, el capítulo nacional de la sociedad de derecho público más importante del mundo. En esa actividad desarrollada esta vuelta en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, Puga discutió con sus colegas acerca del constitucionalismo feminista y del litigio estructural. En ambos campos, la conclusión de trazo grueso es que las instituciones jurídicas necesitan un “lavado de cara” en la víspera de los 40 años de la democracia. Al final, Puga dice: “las herramientas del Derecho, que son hermosas, están cargadas de conservadurismo e individualismo”.
La abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba refiere que es común escuchar que el principio de igualdad constitucional tiene una potencia tan extraordinaria que, aún cuando hubiera surgido en constituciones decimonónicas donde las mujeres, las personas racializadas y los extranjeros estaban totalmente excluidos de la ciudadanía, sin embargo, naturalmente se hace el canal por el cual todos terminan incluidos. “Esa es una narración. Y para ella, si una quiere hacer constitucionalismo feminista o feminismo dentro del constitucionalismo, debe agarrarse del principio de igualdad, del principio de libertad y del principio de privacidad que da el constitucionalismo”, acota.
Pero hay una opción al camino trazado mayoritariamente. “La otra narrativa emergente, también en mi cabeza, postula que debemos reconocer que el constitucionalismo surgió como un proyecto androcéntrico que suprimió en su momento a constitucionalistas feministas que ya existían”, manifiesta Puga. Entre ejemplos de revolucionarias francesas, cita a Olympe de Gouges, que proponía La declaración de los derechos de las mujeres y ciudadanas (1791), y que tenía una teoría constitucional y de legitimación propias.
“Eso quiere decir que el constitucionalismo que hoy tenemos es el androcéntrico que le ganó en su momento al de las constitucionalistas feministas. Incluso Olympe de Gouges terminó guillotinada. Entonces, no me digas ‘te voy a dar las herramientas para que vos te incluyas’ porque, en realidad, reconozcamos primero la narrativa de que esto se construyó para sostener un orden sexual jerarquizado en la sociedad durante un siglo y medio”, afirma la investigadora. Y añade: “¿qué pasó en ese tiempo? Se sostuvo un Estado donde las mujeres no podían estar, donde no podían ir a la universidad, donde tenían funciones asignadas y un rol subordinado. Todas las herramientas constitucionales de ese tiempo fueron creadas con circuitos ideológicos dominados por el androcentrismo y el patriarcado”.
Ante esto hay quienes dicen, según Puga, “que la tecnología de la igualdad sirve porque es tan universalizante que inevitablemente se reconocerá a las mujeres y a las minorías”. Ella responde: “no es así porque no hay tecnología neutral. Tanto es así que cuando una va al artículo 19 de la Constitución Nacional encuentra que se regulan ‘las acciones privadas de los hombres’. Se interpreta que ahí donde dice ‘hombres’ también están ‘las mujeres’, pero, si eso es cierto, ¿por qué era tan difícil imaginar durante el debate de la interrupción voluntaria del embarazo que esta era parte de la privacidad?”.
-¿Por qué?
Porque durante un siglo y medio se estuvieron construyendo de un modo androcéntrico las hipótesis posibles de las acciones privadas y a nadie se le ocurrió que la interrupción voluntaria del embarazo era parte de la privacidad. Cuando vas al artículo 16 de la Constitución Nacional, encontrás esa tecnología tan hermosa que dice que “todos somos iguales ante la ley” y que gozamos de igual acceso al empleo salvo por razones de idoneidad. Pero, cuando existe semejante segmentación laboral y sexual en los trabajos, ¿quién construye la idoneidad? Para ser colectivero del transporte público, ¿cuáles son las destrezas necesarias? Saber mecánica y cambiar una rueda grande, no saber los primeros auxilios y el reglamento de tránsito, o tener empatía. Es decir, valen las habilidades masculinizadas. Es lo que pasó en Salta con las colectiveras: si nunca hubo una, ¿cómo se les puede exigir experiencia a las mujeres que aspiran a serlo? La tecnología no es neutral. Y los que litigamos y llevamos casos de interés público lo sabemos porque podemos llegar a ganar, pero eso no implica que logremos remediar, como le ocurrió a (Mirtha Graciela) Sisnero en Salta. Hay algo de la tecnología que ofrece el constitucionalismo que es extremadamente conservador y que tiene muchos elementos para conservar el statu quo.
-¿Cómo trabajar con lo que existe sin refrendar ese orden creado?
No digo que haya que abandonar el discurso de los derechos y de las libertades, lo que digo es que no lo tomemos desde una narrativa de “happy end” o de Disneylandia donde el pasado fue “un pequeño error”, pero el destino natural del principio de la igualdad es que todo salga bien, más cuando las Naciones Unidas pronostican que faltan 130 años para que las mujeres ocupen posiciones de poder en condiciones de igualdad. ¡Al divorcio le llevó dos siglos! Eso está diciendo que se juega con las herramientas del enemigo, y que sólo se pueden cambiar los ritmos de la evolución y de la inclusión si se repiensan las cosas. Esto viene a cuento de una columna sobre constitucionalismo feminista que había escrito en un blog, donde planteo la posibilidad de que el constitucionalismo feminista sea más desestabilizador que una disciplina que pide para las mujeres los derechos que tienen los hombres. Pero yo había venido a Tucumán a hablar de otra cosa originalmente, los remedios judiciales estructurales en casos de injusticias territoriales, que es lo que estoy estudiando en el Conicet.
-¿Y cómo vas?
Hice mi tesis doctoral sobre litigio estructural porque me había pasado toda mi vida practicándolo en clínicas (de casos de interés público), y en un momento dado quise hacer algo teórico para conceptualizar y dominar el campo. Se trata de una noción muy dispersa ahora por la incorporación de las acciones colectivas a la reforma constitucional de 1994. Empiezan a salir sentencias cuya regla de decisión alcanza a otros que no están en el litigio, como había sucedido en su momento con el caso “Sejean” sobre el divorcio.
-Es lo que pasa también con las sentencias favorables a los jubilados.
Eso es para mí paradigmático: basta que un jubilado de, por ejemplo, la categoría 22 obtenga un fallo favorable para su grupo para que el resto de los integrantes reclame el mismo derecho. Ante esa lluvia de casos, algunos dicen que hay que tramitarlos colectivamente porque lo que se está decidiendo es estructural. Pero los jueces evitan esa dimensión porque no quieren dictar una orden que se asemeje a una política pública y, entonces, dejan que sucedan estas cosas del litigio en cascada que es súper injusto porque en el medio la gente se muere o porque aparecen resultados contradictorios.
-Tampoco existe en el sistema judicial una manera de detectar e identificar tempranamente esta clase de situaciones, ¿no?
Lo que escuché decir a Gustavo Maurino (director de la Escuela Latinoamericana de Abogacía Comunitaria y Activismo Jurídico) es que los servicios que mayores problemas de acceso a la justicia generan de forma sistemática, como la ANSES, y las empresas de agua, luz y gas, no tienen ningún mecanismo de gestión colectiva de los reclamos: se aplica mal la ley de tarifas en general, y cada usuario o consumidor debe hacer su trámite para corregir el error. Entonces, la única forma de enfrentar eso es con la litigación colectiva. Es decir, quienes prestan servicios masivos carecen de esquemas de gestión masiva de reclamos. Ahí hay una falla de acceso muy marcada porque externaliza los costos de los errores en quienes usan y consumen los servicios.
-Tus inquietudes tanto respecto del constitucionalismo feminista como de los remedios judiciales estructurales en casos de injusticias territoriales hacen pensar en la necesidad de que el derecho argentino se lave la cara para enfrentar los próximos 40 años de democracia…
Sí y hay algo en cómo miramos herramientas que nos seducen, como el principio de igualdad, en el contexto y con la historia porque me parece que los significados y los usos posibles son muy distintos si existe el relato de que esas herramientas son la quinta maravilla a si se tiene un relato acerca del surgimiento, y para qué estaban pensadas y cuáles son los sentidos dominantes. Porque una plantea una idea muy emocional acerca de la igualdad a jueces que la limitan de acuerdo a una construcción que lleva varias generaciones. Y no se puede dialogar con ese sentido si no hay una posición crítica respecto de la narrativa histórica. Esto es lo que a mí me está interesando pensar. Lo mismo con las herramientas del litigio estructural y del proceso colectivo: muchos jueces creen que usarlas es una cuestión de economía procesal, pero no dan cuenta de la terrible desigualdad que significa no hacerlo. Y, como no están dando cuenta de eso, piensan reglas de trámite absurdas, como revictimizar o restar publicidad. Por ejemplo, reconocen el daño moral colectivo para cuando se rompe una estatua o un edificio antiguos, pero no para las comunidades que son víctimas sistemáticas de detenciones arbitrarias y quedan estigmatizadas. Ahí no se entiende y el daño moral es de cada uno, pero eso es porque las herramientas del derecho, que son hermosas, están cargadas de conservadurismo e individualismo.
#BIO
Mariela Puga es académica en la Universidad Nacional de Córdoba, y docente en otras instituciones de enseñanza del Derecho del país y extranjeras. Además, se desempeña como investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (CONICET). Fue coordinadora regional en la Dirección de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2016-2020), y directora ejecutiva del Fondo de Mujeres del Sur –FMS (2010-2016). Cofundó la Asociación Civil Clínica Jurídica de Interés Público Córdoba (CLIP); dirigió la Clínica de Interés Público de la Universidad Nacional de Tucumán y la Clínica CEDHA-INECIP, y cocoordinó la Clínica Jurídica de la Universidad de Palermo entre 1998 y 2002.