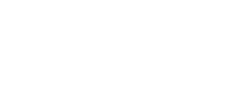“Los problemas de la Justicia se resuelven con los datos que hoy nos faltan”
por Irene Benito
La politóloga y experta en política judicial Andrea Castagnola subraya que el vacío estadístico impide a la ciudadanía conocer los Tribunales.
La entrevista en cuatro definiciones
“Hay que plantearse cómo podemos traer el ciudadano de a pie al Consejo de la Magistratura. Yo repito hasta el cansancio que la forma de hacerlo es con un Poder Judicial transparente”.
“La última reorganización de la Justicia Federal penal, que hoy está cajoneada, careció de datos. Sin evidencia, propusieron crear cinco jurisdicciones nuevas”.
“Los últimos datos publicados de Comodoro Py datan de 2012. Es difícil pensar que la despartidización pasa por un tema de cuántos diputados vamos a tener sentados en el Consejo porque es mucho más dramático que eso”.
“¿Por qué (la vicepresidenta) Cristina Fernández de Kirchner ahora propone incrementar el número de jueces de la Corte cuando antes ella había propiciado como senadora sacar lugares? Sin datos es muy difícil tener una voz seria: los actores caen en chicanas y en el reparto que ya vimos cuando trataron la reorganización de la Justicia Federal penal”.
Para Andrea Castagnola la respuesta a los males del Poder Judicial argentino está en la transparencia, que permite la participación ciudadana. “Los problemas de la Justicia se resuelven con los datos que hoy nos faltan”, dice la politóloga en una entrevista digital concertada luego de su convocatoria a exponer en el Congreso una opinión acerca de la reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación. Aquella audiencia se dilató y Castagnola no alcanzó a presentar su punto de vista, pero la experiencia le sirvió para corroborar que la política sigue apartada de la evidencia y en la búsqueda de diseños institucionales que refuercen su protagonismo. No pasa únicamente con el Consejo: en simultáneo con eso, el oficialismo lanzó un proyecto para incorporar 20 vocalías a la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“La coyuntura a veces mata, pero es un momento histórico”, evalúa la investigadora, quien ve estas discusiones -hartantes para muchos- como oportunidades para tratar de influir en la opinión pública. “Es cierto que no hay creatividad ni siquiera ya para la manipulación de la Justicia. Vemos en acción otra vez los viejos recursos gastados que la sociedad identifica, pero que no se pueden superar”, diagnostica. Castagnola no se desanima e invita a mirar afuera del país: para ella lo que está pasando con la Corte y la democracia en los Estados Unidos es una señal de que nunca y en ninguna circunstancia se puede bajar los brazos porque las regresiones institucionales son siempre posibles.
-¿Considerás que el nuevo diseño legal del Consejo de la Magistratura será mejor que el que había antes del cambio introducido en 2006?
-La nueva ley para el Consejo que está debatiendo el Congreso no resuelve los vicios. El Consejo de la Magistratura es una institución política porque cumple una función estatal, que no es lo mismo que decir que es una institución para la partidización política que terminó instalándose. Lo que vemos en la Argentina no es un problema exclusivamente argentino porque estos consejos de la Magistratura de América Latina replican los defectos que tienen nuestras instituciones. El problema de la captación y de la manipulación de las instituciones judiciales tiene un alcance regional: esto hace que no podamos descansar. En muchos países están trabajando el mismo tema y se preguntan cómo se puede hacer para superar la cooptación. Siempre está ahí dando vueltas la cuestión de la integración: cuántos representantes de cada estamento hacen falta para lograr el equilibrio constitucional.
-¿Quiénes son los defensores de la independencia judicial en el Consejo?
-Hoy para mí la cuestión central es que nosotros consideramos que los abogados, los jueces, el presidente de la Corte y el representante de la academia son los integrantes no politizados, pero yo no estoy tan segura de eso. Pensemos, por ejemplo, en la última elección de la abogacía: había dos candidatas, una por cada partido. Cada vez es más evidente esto. Lo mismo pasa en el ámbito académico. Si nosotros suponemos que la representación no partidizada viene de la mano de estos grupos, nos estamos engañando porque la política aparece también por el lado de los jueces. Falta el ciudadano de a pie.
-¿Por qué?
-Difícilmente un ciudadano de a pie pueda sentarse en el Consejo. Para llegar a estos lugares necesitás cierto aparato, cierta maquinaria política y cierto padrinazgo. Y ese apoyo siempre va a estar dado por grupos poderosos, ni siquiera por partidos políticos. Entonces, estos integrantes que nosotros pensamos que representan al ciudadano de a pie, y que contrabalancean la puja y las intensidades de los intereses sectoriales, no pueden responder a las expectativas de independencia.
-¿Qué se puede hacer, entonces?
-No estamos viendo el problema de fondo donde lo único que podemos hacer es tratar de controlar la partidización. Es lo mismo que pasa con la perspectiva de género. Hay que dar voz a las mujeres y aparecen las parientes, las secretarias y las amantes del hombre fuerte. O convocan a mujeres feministas, pero nadie les pregunta si tienen tareas de cuidado a su cargo que las obliguen a retirarse antes. La perspectiva de género exige una serie de políticas que la acompañen. Con tener cuatro mujeres y cuatro varones no se satisface la perspectiva de género o la necesidad de inclusión. Sigue habiendo para mí un tema de representación porque no estamos pudiendo traer al ciudadano de a pie al Consejo y, luego, que no sucumba a las fuerzas que se apoderaron de los otros estamentos. Sucede del mismo modo que con la perspectiva de género: incorporar a una mujer es mejor que no tener ninguna o que tener pocas, pero la tarea no termina ahí, sino que hay que defenderla. Del mismo modo hay que plantearse cómo podemos traer el ciudadano de a pie al Consejo de la Magistratura. Yo repito hasta el cansancio que la forma de hacerlo es con un Poder Judicial transparente. Genuinamente creo que es la única manera. ¿Cómo conseguir un Poder Judicial transparente? Con datos. Pero sucede que desde 2013 no se publica el anuario oficial del Poder Judicial.
¿Qué significa eso?
-Que desde 2013 yo no sé cuál es la tasa de resolución y pendencia de un juzgado de Paraná respecto del de Esquel. Si no sabemos cómo funciona el Poder Judicial, no podemos controlarlo. Y si la gente que está en el Consejo responde a intereses distintos de los de la ciudadanía, difícilmente podamos salir de la trampa en la que estamos inmersos. Hay que pensar que la última reorganización de la Justicia Federal penal, que hoy está cajoneada, careció de datos. Sin evidencia, propusieron crear cinco jurisdicciones nuevas. ¿Cuál es la base para estas decisiones? Fragmentar el poder y repartirlo de nuevo. Pero los problemas institucionales se resuelven con los datos que hoy faltan.
-¿Por dónde se empieza?
-Es sumamente importante fortalecer la Oficina de Estadística Judicial.
-Pero esa directriz no aparece en el discurso público...
-Se sigue hablando de la cooptación; de cómo resolver el problema de representación y de sacar al político del Consejo. Bueno, para sacar al político hay que meter al ciudadano y, para meter al ciudadano, este tiene que saber de qué va el Consejo más allá de los concursos (para acceder a los cargos) y saber, por ejemplo, qué juzgado está vacante. Insisto: desde 2013 no hay un anuario. Los últimos datos publicados de Comodoro Py datan de 2012. Es difícil pensar que la despartidización pasa por un tema de cuántos diputados vamos a tener sentados en el Consejo porque es mucho más dramático que eso.
-¿Cuán dramático?
-La transparencia no llegó al Consejo de la Magistratura. ¿Se acuerdan de esas auditorías en causas de corrupción practicadas a partir de 2016? Hay muchas críticas hacia la metodología empleada. Los resultados son completamente diferentes a los que encontró la sociedad civil. El Observatorio de Causas de Corrupción Contra la Impunidad de ACIJ (organización editora de JusTA) encuentra una tasa de dilación promedio en este tipo de procesos de entre seis y más de 10 años. Las auditorías hablan de dos años. Yo quiero saber qué miraron o cómo lograron ese dato, pero no hay nada de eso. En los índices internacionales de transparencia judicial como el que elabora el CEJA, la Argentina está entre los últimos puestos de América Latina justamente porque existe un vacío estadístico oficial. E insisto en que nadie habla de esto.
-En su momento se discutió muchísimo acerca de la manipulación del Indec y hasta se creó el término “apagón estadístico”, pero eso no sucede respecto de los Tribunales.
-En el mundo ya es algo obsoleto hablar de política judicial basada en evidencia. Este discurso apareció a comienzos de los años 2000. Estamos en 2022 y por aquí no apareció. Mientras tanto, ya se habla de datos abiertos; de mega bases y de big data. Nosotros aquí ni siquiera sabemos cuántas causas entran en la Justicia Nacional y Federal, y cuántas se resuelven. Mientras no tengamos esa información básica de funcionamiento, el problema de la cooptación seguirá existiendo porque esa falta de transparencia trae muchos beneficios políticos adosados.
-¿La reforma del Consejo se encamina a ser una nueva oportunidad perdida para la regeneración institucional? Da la sensación de que no existe la voluntad de salir del escueto marco que genera la grieta.
-En el Congreso todo debate se centra en si la hipotética nueva ley podía o no ser declarada inconstitucional por la Corte Suprema. Es un ángulo muy chiquito cuando no llegó la modernización al Poder Judicial.
-No se avanza porque se vuelve en forma permanente hacia atrás. Ahora, por ejemplo, tenemos otra vez entre nosotros la corriente que quiere expandir el número de ministros de la Corte de la Nación. ¿Qué se puede esperar de esa cuestión de número?
-Se trata de una falta total de prolijidad. Resulta que los gobernadores ahora quieren definir el diseño de la cabeza de un poder separado del Estado. El Poder Judicial es un poder independiente, o sea, es tan poder como el Ejecutivo y el Legislativo. Desde esa óptica, la iniciativa de los gobernadores es un toqueteo absoluto. Siempre digo que lo que vemos en la Nación sucede de modo más obsceno en el nivel provincial. Y es lo que está pasando en Jujuy, donde están vaciando el Tribunal Constitucional. Una y otra vez encontramos que la Justicia es tomada como un derecho adquirido de los ejecutivos o legislativos.
-¿Hay algún argumento que exceda el interés concreto de la mayoría de turno?
-¿Cuál sería la parte racional de aumentar el número de miembros de la Corte Suprema? ¿Es la eficiencia? En Misiones, por ejemplo, variaron el número de miembros muchas veces en poco tiempo. Y para hacerlo dieron el mismo argumento: como había muchos casos, primero necesitaban más vocales, pero resulta que, luego, la tramitación se extendía, entonces, hacía falta reducir el circuito de tránsito y decisión de los expedientes. La misma justificación que se esgrime para aumentar es la que se usa para acotar. ¿Por qué Cristina Fernández de Kirchner ahora propone incrementar cuando antes ella había propiciado sacar lugares? Sin datos es muy difícil tener una voz seria: los actores caen en chicanas y en el reparto que ya vimos cuando trataron la reorganización de la Justicia Federal penal.
-En este contexto institucional tan desalentador, ¿qué te ilusiona, dónde está tu ventana para mirar hacia el cielo?
-Lo que me da esperanzas es que constantemente vivimos en momentos de reforma donde tenemos oportunidades. Siento que al hablar de estos temas todavía no resueltos hay ocasiones de hacer cosas. Además, en la Argentina existe una sociedad civil activa que colectivamente se puede organizar y se ha organizado para exponer los vicios. Pensemos en el Consejo: el hecho de que estemos debatiendo otra vez su configuración hace que se pueda denunciar los males que padece y en teoría dificulta su repetición, al menos por el hecho de la forma grotesca que asumen estas prácticas negativas. Pensemos, por ejemplo, en las dos designaciones por decreto de (Mauricio) Macri para la Corte de la Nación. Fue inadmisible y se vio obligado a dar marcha atrás en eso: para mí es un logro de la sociedad civil y de algunos dirigentes políticos que, pese a todo, no claudican.
Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autor/a y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
#BIO
Andrea Castagnola es doctora en Ciencia Política (University of Pittsburgh, Estados Unidos) con un posdoctorado en métodos cuantitativos (Universidad de Bergen, Noruega). Enseña en la Universidad Torcuato Di Tella. Investiga en temas de política judicial, instituciones políticas, transparencia y corrupción. Sus trabajos fueron publicados por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, Routledge, Cambridge University Press y otras revistas académicas internacionales especializadas.