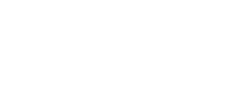Qué pide la sociedad civil para salir de 13 años de “apagón estadístico” judicial
por Irene Benito
Las organizaciones hicieron aportes en una reunión en el Consejo de la Magistratura
Existe un plan en marcha -sin plazos- que se propone reconstruir la estadística del Poder Judicial de la Nación e incorporar algunos avances. Si bien la iniciativa fue aplaudida, también se pidió que la oportunidad sea aprovechada para desagregar y abrir datos que permitan hacer análisis por fuera de los indicadores oficiales.
Recién cuando el Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) ponga en línea el portal nuevo de la Oficina de Estadísticas se sabrá cuán profunda, valiente y seria fue la vocación de revertir el apagón de datos en vigor desde 2012. Esta es una de las conclusiones de la reunión híbrida del 17 de septiembre de 2025 donde el Comité de Innovación y Modernización de la Comisión de Administración y Financiera del Consejo recibió a las organizaciones de la sociedad civil interesadas en la apertura de los datos (aquí la grabación completa del encuentro). Jimena De La Torre, la consejera anfitriona, recibió las peticiones de las diferentes entidades, pero anticipó que había limitaciones. En 13 años de déficit estadístico y de progresos tecnológicos descomunales se creó una deuda de transparencia que explicaría muchos de los problemas del Poder Judicial.
De la reunión participaron Fernanda Rodríguez (Unidos por la Justicia); Santiago del Carril (FORES); Luis Cevasco y Mauro Vazón (Bases Republicanas); David Groisman y María Eugenia Zammarreño (CIPPEC), y Celeste Fernandez y Emir Salomón de ACIJ (entidad editora de JusTA), cuya presentación fue firmada también por Poder Ciudadano, Amnistía Internacional, INECIP (Julián Alfie sumó su voz) y FOPEA. Encabezó el encuentro De La Torre y también se conectó la consejera Alejandra Provítola. No hubo intervenciones de la Oficina de Estadísticas.
“Esta reunión va a ser el puntapié de algo que va a seguir avanzando para dar respuesta a la sociedad en materia estadística. Es algo que la verdad nos tiene muy entusiasmados y más que abiertos a seguir trabajando”, dijo De La Torre, quien, luego, presentó la última versión del proyecto estadístico. Al respecto, comentó que hacia fines de 2024 se había tomado la decisión, después de largos debates internos, de jerarquizar un área de estadística que existía en el Consejo de la Magistratura, pero que estaba “un poco estancada en el funcionamiento”: “ustedes más que nadie saben del apagón estadístico que tenemos desde el año 2012. La idea era salir de esa situación. Esta Oficina nos presentó un plan estadístico para el Poder Judicial Nacional, que se aprobó y en el que ya se está trabajando”.
El plan estadístico establece un proceso de tres etapas. “Estas fases básicamente plantean: 1) levantar los indicadores que desde el año 2012 se habían aprobado y que se empezaron a generar, y que de hecho se compartían internacionalmente para poder compararnos con el resto de la región y del mundo; 2) cruzar información con otros organismos como, por ejemplo, el INDEC para generar también un nivel más rico de de índices estadísticos y 3) incorporar la inteligencia artificial al sistema Lex 100 para empezar a generar datos estructurados a partir de información desestructurada disponible en todos los expedientes judiciales, que podrían perfectamente ser leídos procesados y generar otros indicadores”, enumeró De La Torre.
La consejera manifestó que, como avances, se decidió actualizar el micrositio estadístico actual: “optamos por desarrollar una nueva página web con toda la información estadística para que haya una visualización mucho más amigable o sea, en vez de hacer un parche, dijimos ‘empecemos de cero’. Entiendo que en las próximas semanas deberíamos tener esa nueva página que nos permita ver lo que hoy está publicado, pero de manera tan obsoleta, en una página tan vieja, que muchas veces se hace dificultoso ver (la información)”. De La Torre reconoció que no sólo había un apagón estadístico desde 2012, sino que también la poca información que se generaba tampoco fue publicada en más de un año. “Así que lo primero era superar esa situación”, insistió. Y precisó que ya había progresos en varias jurisdicciones.
En la ronda de consulta a las organizaciones, David Groisman de CIPPEC manifestó que celebraba la reactivación estadística. “Cuanta más información haya y más desagregada, mejor”, refirió. Y añadió: “sí nos gustaría empezar a ver en detalle qué es lo que se publica y con qué grado de desagregación. Con ACIJ y otras organizaciones nos parecía que era importante esa desagregación para no tener solo datos generales, sino un poquito más específicos. Hay una crisis en general de confianza en las instituciones públicas. Creemos que todo proceso de transparencia y de acceso a la información pública colabora para revertir esta situación”. Groisman acotó que también era importante seguir estándares internacionales en materia estadística y pidió conocer el criterio del CM al respecto.
“En ACIJ llevamos mucho tiempo trabajando en políticas públicas sobre transparencia en el Estado en general, y, en particular, en el Consejo de la Magistratura y en el Poder Judicial de la Nación. Celebramos otra vez esta convocatoria y volvemos a insistir en que esta puede ser la primera reunión de una serie que se convierta en un proceso constructivo”, evaluó Emir Salomón. Y agregó: “sabemos que las estadísticas hacen a las buenas políticas públicas, y a la revisión y rendición de cuentas. Queremos conocer qué es lo que está pasando dentro del Poder Judicial, y cómo se desempeñan los jueces y sus equipos. El sistema de estadísticas hoy no permite esto: queremos que la reforma satisfaga estas necesidades, y no quedarnos en cuestiones aritméticas, sino entender qué sucede en los juzgados, sobre qué tipo de personas, sobre qué tipo de procesos y de qué forma”.
En relación al plan estadístico, Salomón subrayó que lo que parecía más novedoso era la tercera etapa de creación de nuevos indicadores porque aborda lo que falta: “esta es la oportunidad, justamente antes de la aprobación del plenario, para tener este tipo de discusiones y hacer las precisiones”. El abogado de ACIJ solicitó el acceso al “dato crudo” y no sólo al procesado para que sea factible hacer cruces. A modo de ejemplo, dijo que era importante disponer del listado de los objetos de los juicios para conocer el tipo de proceso; de si se trataba de uno individual o colectivo; de los actos procesales para conocer información acerca de medidas cautelares, excusaciones y recusaciones, y de las personas físicas y jurídicas involucradas para saber quiénes acceden a la Justicia.
“El sistema Lex 100 tiene limitaciones, pero hay que ser un poco más ambiciosos. Sigue siendo importante definir qué es lo que queremos saber del Poder Judicial y no tanto qué es lo que podemos obtener del sistema informático que hay. Es esencial explicar la conflictividad social a partir de los derechos fundamentales que se están discutiendo en los procesos y de los grupos humanos implicados, que pueden ser sectores vulnerabilizados. Categorías amplias como ‘daños y perjuicios’, o ‘amparo’ no explican qué es lo que se está debatiendo en el fondo, si son cuestiones de libertad de expresión, de acceso a la vivienda o de acceso a la salud. Nosotros vamos a aportar un documento escrito con contribuciones concretas, pero esta es nuestra visión acerca de qué sería un buen sistema estadístico para el Poder Judicial”, anticipó Salomón.
“Agujero negro”
Luis Cevasco de Bases Republicanas recordó que el sistema judicial estaba integrado no solamente por el ámbito de la magistratura sino también por los ministerios públicos fiscal y de la defensa, y que eso era evidente en el modelo acusatorio que se está implementando gradualmente en el fuero penal. “Es necesario de algún modo integrar las estadísticas de todas estas instituciones”, expresó. Cevasco comentó que cuando, por ejemplo, una investigación era delegada a una fiscalía, la abogacía perdía contacto con el expediente hasta el punto de considerarlo “una especie de agujero negro”. “Es esencial definir para qué queremos las estadísticas desde el ámbito de la organización del Poder Judicial. Una cosa son los números y otra cosa es lo cualitativo. Nosotros tenemos como experiencia que, cuando decidimos que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires trabajara por flujos, empezamos a encontrar que había fiscalías que retenían casos para que no les llegaran nuevos, y esto hacía que las fiscalías que trabajaban mejor y más rápido tuvieran cada vez más casos. Llegar a esa conclusión demandó un análisis cualitativo”, explicó.
Fernanda Rodríguez de Unidos por la Justicia subrayó la importancia de disponer de datos para tomar decisiones institucionales basadas en evidencia. “Esto es elemental”, definió. Rodríguez dijo que el problema del apagón estadístico era una oportunidad de mejora, y bregó para pasar no de la prehistoria a la era del hielo, sino a la inteligencia artificial. Sugirió, por ejemplo, dejar de lado la idea de Oficina de Estadística para abrazar la de la Oficina de Datos: “nos gustaría que este organismo fuera realmente redimensionado en su valor y que se entienda que el estudio de los datos es lo que hoy hace la civilización más avanzada de nuestro planeta. El acceso a los datos es un pilar de la democracia así como lo es la libertad de expresión”.
Santiago Del Carril de FORES observó que una política de datos abiertos permitía que los usuarios resolvieran qué querían medir, más allá de que haya indicadores institucionales: “está bien que la institución publique, por ejemplo, la cantidad de causas que ingresan, pero es mucho más importante que nos dejen acceder a los datos para que en la sociedad civil hagamos nuestros modelos. Tenemos una oportunidad infinita a la vuelta de la esquina”. Marcelo De Jesús, también de FORES, añadió que le parecía que el foco debería ser el nivel de soluciones de conflictos. Y matizó que en el fuero penal no era lo mismo una declaración de sobreseimiento que otra de prescripción de la acción penal indicativa de mora judicial.
Julián Alfie, director ejecutivo de INECIP, dijo que entendía que ya se había hablado mucho de la rendición de cuentas y de la necesidad de transparencia, pero ratificaba que, para mejorar la Justicia, resultaba imprescindible tomar decisiones basadas en datos y no en la intuición. En cuanto al plan estadístico, Alfie pidió que haya plazos precisos para que la iniciativa no quede “en buenas intenciones”: “un plan sin plazos es una declaración de buenas intenciones, pero tiende al incumplimiento sobre todo en organismos tan complejos y multisectoriales como el Consejo de la Magistratura, y en una temática que ya demostró la tendencia al estancamiento porque tenemos incentivos negativos muy claros dado que las estadísticas son ese espejo incómodo en el que nadie quiere reflejarse”. Agregó que esos términos debían incluir consultas periódicas y permanentes con la sociedad civil comprometida en el tema, que había producido gran cantidad de información durante estos años de apagón.
“El segundo punto que quería abordar es la especificidad que tiene la materia penal, que es a lo que nosotros nos dedicamos en INECIP, en particular en este demorado cambio de paradigma que representa la implementación del sistema acusatorio. Creemos que debe consolidarse la articulación con la Oficina Judicial de la Cámara de Casación, que ha sido uno de los pocos actores que avanzó seriamente en la construcción de información. Es importante que se genere una sinergia positiva entre este espacio y el Consejo de la Magistratura para evitar superposiciones y articular criterios”, sugirió Alfie. Y añadió que, como tercer punto, no había que tratar de medirlo todo, sino priorizar indicadores clave para la toma de decisiones: “nos parece importante ya dejar planteados algunos que no están siendo tenidos en cuenta en la Argentina, pero sí en otros países de América Latina, como Costa Rica. Por ejemplo, la cuestión de la centralidad de las audiencias para consolidar la práctica de la oralidad, y de la medición de tiempos para prevenir la mora judicial y generar alertas. Por último, el modelo acusatorio modifica la organización judicial. El colegio de jueces reemplaza a los juzgados. Es importante considerar esta variable”.
Un proyecto sin plazos
Al momento de la devolución, De La Torre admitió que el Poder Judicial de la Nación estaba a la saga de otras organizaciones judiciales del país, como la de la CABA, y que habían tratado de estudiar esos antecedentes. La consejera coincidió con Salomón acerca de la necesidad de discriminar por trámites. En cuanto al programa Lex 100, dijo que “era lo que había”: “nosotros tenemos que ser muy realistas en cuanto a que estamos en un contexto nacional delicado, con pocos recursos, y, pese a ello, el Consejo tomó la decisión de afrontar este desafío de la mejor manera posible y con la mayor buena voluntad”.
De La Torre insistió con el concepto de que lo que no se mide no se controla y contó que, como consejeros, necesitaban los datos para evaluar a postulantes con desempeño en el Poder Judicial de la Nación. “El que es secretario quiere ser juez y el que es juez, camarista. Si vamos a premiar a alguien con un ascenso, debemos saber cómo está trabajando, como ocurre en cualquier empresa privada”, reflexionó. Y observó que el Consejo de la Magistratura debía también proporcionar la información a las cabezas de los distintos órganos judiciales para que perfeccionaran la gestión. De La Torre afirmó que la generación de una base de datos anonimizada destinada a la sociedad civil “formaba parte del plan”. E hizo esta aclaración: “la Oficina de Estadísticas ya pasó por el plenario y se llama Oficina de Estadísticas… ¡no importa! Lo que importa es qué generamos ahí adentro”. Si bien De la Torre concedió que faltaba muchísimo, expresó que estaba previsto incorporar aportes de la inteligencia artificial.
Aunque no existen plazos determinados, la consejera se comprometió a que “este trabajo no sea una foto”. De La Torre dijo que esperaba las contribuciones por escrito y que ella misma iba a interactuar con la Oficina de Estadísticas para llegar al mejor resultado posible. A modo de cierre, auguró: “espero que esta sea la primera de muchas reuniones”.
Las opiniones y puntos de vista de esta nota son responsabilidad de su autora y no necesariamente reflejan la posición de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.