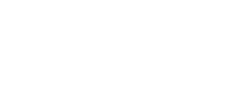Si te gusta tanto la Ferrari, no seas juez
por Irene Benito
La Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación discute de manera oficial desde el año pasado propuestas para saldar la deuda vieja de un Código de Ética aplicable a la Justicia Nacional y Federal. Se hizo una ronda de consulta, pero no se disiparon las dudas, pese al aparente consenso. Un especialista consideró “sorprendente” la resistencia detectada en la Argentina.
“Casi todos sabemos lo que es la ética, pero no está escrito”, dijo Alberto Lugones, consejero en representación de la judicatura, al abrir la reunión de la Comisión de Reglamentación del Consejo de la Magistratura de la Nación (CM) del 10 de septiembre de 2024. En ese momento, la jueza Agustina Díaz Cordero, vicepresidenta del CM, refirió a modo de síntesis que había “consenso” en la necesidad de avanzar hacia la implementación de un Código de Ética para la Justicia Nacional y Federal. Pero a continuación se plantearon dudas y diferencias que dejaron a la vista dificultades para llegar a un acuerdo, en particular sobre el nivel de exigencia de las conductas consideradas éticas. La discusión central se circunscribe a si simplemente se establecerá un protocolo de buenas prácticas; si se propiciará un Código de Honor con una función consultiva a cargo de pares o si se avanzará hacia la conformación de un tribunal evaluador con capacidad para sancionar. Todo esto está sobre la mesa de Reglamentación, que a finales del año pasado se propuso pasar al terreno de las definiciones. ¿Sucederá en 2025? La deuda con la ética judicial en la Argentina es tan vieja como la injusticia.
En 2024 había tres proyectos en estudio en el CM. El del juez Lugones; el de Miguel Piedecasas (su mandato concluyó en diciembre) basado en la labor del experto cordobés Armando Andruet, y el de Jimena de la Torre, consejera en representación de la abogacía. En marzo de aquel año, la Comisión de Reglamentación inauguró el debate a partir de la presentación de la iniciativa de Lugones, puntapié que De la Torre celebró por considerar que debía ser la magistratura la que impulsara “su autorregulación”. Asimismo recordó que las agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) observaban la falta de un Código Nacional de Ética Judicial (los tribunales de algunas pocas provincias, como Córdoba, incorporaron el suyo). Si bien en las reuniones sucesivas nadie rebatió los argumentos de que llegó la hora de hacer algo al respecto, y de que el resultado podría beneficiar la imagen del Poder Judicial e incrementar la confianza pública en esa institución, al cabo de un año de consultas quedó a la vista que el tema toca fibras sensibles, y que el CM quizá logre, con toda la fuerza, dar un paso con alcances acotados.
Es que, pese al discurso de consenso, abundan las discrepancias hasta entre quienes representan a la judicatura en el Consejo. Por ejemplo, la jueza y consejera Alejandra Provítola planteó de entrada que, aunque no existiera algo llamado “Código de Ética Judicial”, sí había reglamentaciones incluso para el comportamiento privado porque “eran jueces las 24 horas”. Lugones disintió. Según el acta, el consejero dijo: “en mi caso no soy juez las 24 horas, sino que trabajo como juez. Hago esta aclaración porque no quisiera que se confunda la función”.
Voluntad atomizadora
¿Se puede saber lo que es la ética judicial si no se la define en algún texto de un modo cabal y concreto? La falta de un código especializado generó, por un lado, dispersión normativa. Las pautas del comportamiento vigente aparecen de un modo genérico en la Ley Nacional de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188); en la Ley del Derecho al Acceso a la Información Pública (27.275); en la Ley de Ingreso Democrático (26.861); en el Reglamento para la Justicia Nacional y en acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esta fragmentación no sólo impide conocer de manera fácil y cierta cuáles son las conductas propias del buen desempeño de la magistratura, sino que también se ha revelado vulnerable. Un ejemplo es la Ley de Ingreso Democrático, que lleva 12 años en vigor, pero que la Corte resolvió no aplicar en los hechos, con lo cual sigue activa la práctica histórica del nepotismo judicial.
La atomización normativa de la ética llevó a echar mano de productos internacionales. Piedecasas dijo que en repetidas ocasiones la Comisión de Disciplina del CM se veía obligada a usar el paradigma iberoamericano. Las Reglas de Bangalore sobre la Conducta Judicial (2019) y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2006) son otros instrumentos a los que se solía acudir a falta de uno propio para la Justicia Nacional y Federal de la Argentina. En conclusión: sobran las fuentes extranjeras y las regulaciones internas aisladas, el desafío es ordenar y dar coherencia a los estándares, y cortar por lo sano. Si ello no ocurrió hasta el presente es porque se impuso la voluntad contraria, a diferencia de lo que pasó en este asunto en buena parte de América Latina.
Voy por el honor
Sindicalistas; dirigentes de las entidades intermedias de la abogacía y de la magistratura; juristas; docentes y especialistas en ética desfilaron por la Comisión de Reglamentación para opinar acerca de los proyectos que aquella baraja. En septiembre de 2024, Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMyFJN), felicitó a los consejeros y consejeras por “poner en la agenda la probidad y la honradez de la función pública”. “La Asociación de Magistrados está a favor de codificar”, aseguró. Y a renglón seguido enumeró las siguientes observaciones: 1) no quedaba claro si iba a conformarse un tribunal para resolver los conflictos éticos; 2) había leyes, acordadas y reglamentos con pautas que se debían tener en cuenta para no incurrir en superposiciones y contradicciones, y 3) correspondía circunscribir el campo de aplicación a la magistratura. “Digo esto en el afán de que sea un éxito el código que eventualmente se sancione”, acotó Basso.
En la misma audiencia, Hugo Seleme, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), y profesor titular de la Cátedra de Ética de la Universidad Nacional de Córdoba sugirió que si sólo iban a fijarse “ideales de conducta” cuya transgresión no generaría sanciones se estaba ante un código de honor, cuyo incentivo es el prestigio. “Un código de honor dispone cómo debería ser un juez excelente. Un código disciplinario describe cómo debería ser un juez mínimamente decente”, distinguió. La comparación hizo reaccionar a Lugones. El presidente de la Comisión de Reglamentación definió que él iba por un código de honor porque el control disciplinario ya existía (por medio del procedimiento de denuncia ante la Comisión de Disciplina y eventual acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento que define si eventual destitución). “Entiendo que la magistratura está de acuerdo con esta postura”, apuntó Lugones.
El intercambio dio lugar a una nueva ratificación de la necesidad de que haya reglas éticas para mejorar el Poder Judicial. Después de inclinarse por el Código Iberoamericano, Piedecasas enunció que había que tomar decisiones acerca de quién iba a legitimarlo y a aplicarlo, y cómo compatibilizar el contenido para que no haya colisiones normativas. “No sé a dónde vamos a llegar”, admitió el entonces consejero. De la Torre recordó que era necesario definir criterios para conductas novedosas: “por ejemplo, en las redes sociales. Queremos que los jueces rindan cuentas más allá de sus sentencias, pero no sabemos cuáles son las restricciones válidas a la libertad de expresión”. E interrogó a Basso, Seleme y Santiago Otamendi, ministro del Tribunal Superior de Justicia porteño y miembro de la Junta Federal de Cortes (Jufejus): “¿no les parece adecuado avanzar en la elaboración de estándares que nos den parámetros más objetivos para determinar si corresponde o no una sanción?”. Todos asintieron y así concluyó aquella reunión.
La sorpresa de Vigo
El 20 de noviembre de 2024 volvieron a presentarse las preguntas y dudas que ya habían sido desarrolladas en consultas previas de la Comisión de Reglamentación. En esa reunión, el exjuez santafesino Rodolfo Vigo, quien tuvo una participación destacada en la redacción y divulgación del Código Iberoamericano (fue el primer secretario de la Comisión creada por ese instrumento), reconoció que, en el campo de la ética, en ningún país de la región había encontrado mayor resistencia que en la Argentina: “es una cosa rara, pero notable al mismo tiempo porque, mientras que en los demás países había mucha receptividad con el Código, consultas, etcétera, aquí la verdad es que costaba (generar interés)”. Vigo recordó cierta inquietud fugaz por el tema en la I Conferencia Nacional de Jueces celebrada en Santa Fe, en 2006, a instancias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“En primer lugar, me pregunto quién sancionaría este código (de ética). No advertí si la Corte se había pronunciado explícitamente, pero me parece que tendría que respaldarlo por medio de una acordada”, observó Vigo. En cuanto al contenido, el especialista manifestó que se había dado cuenta que lo que la sociedad le pedía a un juez más o menos lo que él le solicitaba a su médico: “le pido que tenga un conocimiento más o menos completo de la profesión y actualizado; que guarde reserva sobre todo lo que le cuento; que sea un poco íntegro y que me inspire confianza, y que proceda con honestidad e independencia”.
Vigo, quien se declaró partidario del proyecto de Piedecasas elaborado por Andruet, recomendó que los guardianes de la ética sean integrantes de la magistratura que se hayan jubilado y gocen de respeto en su estamento porque el reproche de la persona respetable duele más que el de alguien que no lo es. En otro tramo de su intervención en el CM, el exmagistrado volvió sobre el punto de que no entendía por qué algunas provincias habían aceptado el modelo del Código Iberoamericano y la Justicia Nacional seguía discutiendo el asunto. “Es sorprendente… En definitiva, la experiencia de la magistratura enseña que quizás un error poco relevante en términos estrictos en una fiesta generaba un costo muy superior a vender una sentencia. Por eso en el Código de Ética de la provincia de Santa Fe pusimos el principio de la austeridad republicana”, reflexionó. Vigo recordó un ejemplo de esa época, pero ilustrativo de lo que se pretende con esta clase de pautas de conducta: “si te gusta tanto la Ferrari, no seas juez si nadie te obligó. Decir ‘sí’ a la magistratura conlleva una serie de limitaciones”.